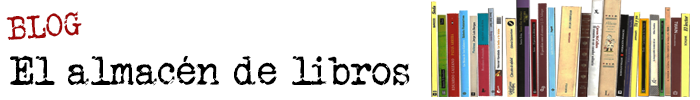MARÍA MAGDALENA por Paul Barros
MARÍA MAGDALENA
Actualmente recordada como una de las mujeres que acompañaron y siguieron a Jesús. Es la segunda persona nombrada a los pies de la cruz y, según cuentan, ha sido quien vio a Jesús yaciendo en su tumba. Además fue la primera testigo reconocida de la resurrección.
Su papel de relieve en el evangelio, deja evidencia de que Magdalena ha sido una figura que recibe especial atención en algunos grupos marginales de la primitiva Iglesia.
SEGÚN MARIA MAGDALENA
La primera prostituta.
No puedo creer que esa haya sido la última noche que compartí con Él. Era único, todo un señor. Un hombre con los testículos bien puestos, que sabía perfectamente como tratar a una mujer.
Antes de hablarles sobre la noche de la famosa cena, quiero contarles un poco de mi historia:
El segundo de mis nombres hace referencia a mi lugar de procedencia: Magdala. El lugar que me hizo famosa, allí encontré mi verdadera vocación; o mejor dicho, la mejor manera de ganarme la vida. Magdala es una localidad situada en la costa oeste del lago de Tiberíades. Un paraje de Palestina donde se acostumbra a celebrar muchas fiestas y banquetes: reuniones de hombres escuchando música y bebiendo vino hasta altas horas de la madrugada, sin sus esposas presentes. Yo casi siempre trabajaba en ellas, atendiendo y sirviendo a los comensales. A medida que el vino se les subía a la cabeza comenzaban a subir también el tono de voz y a cantar las canciones que antes simplemente escuchaban acompañando la música con aplausos. Algunos hasta se animaban a bailar, perdían las inhibiciones y actuaban con espontaneidad. Fue un fariseo, en una de estas fiestas, el que, después de un par de jarras de vino, me detuvo poniendo su mano en mi entrepierna. Quedé de pie junto a él, inmóvil, por lo inesperado de su accionar. Desde su silla, y sin que yo le preguntara nada, me dijo con honestidad brutal:
—Quiero penetrarte.
Me asusté tanto ante semejante declaración que una de las jarras que llevaba se me volcó torpemente manchando mi túnica nueva. Había ahorrado meses para comprarla y en sólo un segundo quedó arruinada por culpa de ese tipo y su salvaje declaración. ¡No lo podía creer! Fui a un costado para llorar por mi desgraciada suerte sin que nadie me viera. Meses y meses de esfuerzos tirados a la basura. Buscando una explicación a mi infortunio, comencé a formularme distintos interrogantes como: ¿Por qué tenía yo que trabajar tanto tiempo para poder comprar otra túnica si ese tipo grosero era quien debía pagarla? ¿De qué otra manera podía obtenerla? O bien, ¿qué podía hacer yo para que él la pagara? Quizá fue el demonio el que atravesó mi mente en ese instante o Satanás que metió su cola. No sé cómo ni por qué, pero hallé la solución a mi problema.
Decidí pararme en un rincón donde el tipo me pudiera ver. Apenas cruzamos las miradas, le hice un gesto bajando el mentón para que se acercara. Cuando se paró junto mí le pregunté al oído:
—¿Querés entrarme? —como respuesta mostró una sonrisa de oreja a oreja y ojos libidinosos.
—Yo quiero una túnica nueva —le advertí.
—¿Y? —preguntó el idiota.
—Y nada. Trae una túnica nueva y te dejo entrar —ahora fui yo la que puso una sonrisa de oreja a oreja para después lamerme el labio superior lentamente, demostrándole quién tenía la sartén por el mango.
Me observó unos segundos en silencio y al ver que mi actitud provocativa no se detenía, dio media vuelta maldiciendo y retornó a su lugar en la mesa.
El descarado me había arruinado una prenda de vestir nueva y encima me quería penetrar, y para colmo tenía una mujer en su casa con la cual descargar sus instintos animales. Todo porque sí. Para hacerlo porque sí, que se fuera con su esposa, si lo quería hacer conmigo: una túnica nueva. De esa manera le cambié el juego, para dejarle bien en claro que el poder lo tenía yo.
Al día siguiente, estaba ordenando unas cosas cuando apareció, esta vez sin alcohol en la venas. Sigilosamente se fue acercando hasta llegar a mi lado. Después de cerciorarse que nadie estuviera observando, susurró:
—Te traje una túnica nueva.
Entonces sí dejé que me penetrara. Yo era virgen. Me encantó.
Al otro día cayó otro tipo con un par de sandalias; al siguiente, uno con un collar; más adelante; trajeron pescado fresco, racimos de uvas, distintos utensilios; en fin, no tuve que trabajar más. Mejor dicho: inventé un nuevo trabajo. Casi todos los días recibía a uno de estos hombres casados con ganas de entrarme, que dejaban un bien como contraprestación a mi servicio. Por lo que me decían, se aburrían de penetrar siempre a la misma mujer -su esposa- y los seducía que conmigo se animaban a experimentar cosas distintas sin sentir vergüenza. En la variedad está el gusto, dicen; yo les daba una variante. Como cualquier trabajo tenía sus ventajas y desventajas. En ocasiones tenía que aguantar malos olores, pelos sucios o mal aliento; pero prefería toda la vida soportar esas molestias a trabajar todos los días fregando y atendiendo borrachos.
Así, entregando mi cuerpo pero nunca mi corazón, con el correr de los meses logré edificar una humilde casa para prestar mis servicios de manera privada. Trabajaba de lunes a sábados; los domingos a la mañana descansaba y por la tarde iba a la iglesia. Aparentaba una vida clásica. Como pantalla para disimular la actividad adúltera que estaba ejerciendo, monté una peluquería masculina. Un pretexto, ningún hombre venía en busca de ese servicio.
En mi negocio, sentía poder y libertad, afuera la sensación era otra. Me sentía observada todo el tiempo. Con los hombres, discretamente, cruzaba miradas cómplices; en cambio, en la mirada de las mujeres percibía desconfianza y un poco de envidia. Gajes del oficio. Todo marchaba viento en popa: “Me traes algo, yo te doy mi cuerpo”. Esas eran las condiciones. Hasta que un día, un hombre, después de cuatro horas y seis eyaculaciones, quería seguir dándole y dándole sin parar. Como solamente me había aportado dos panes, me levanté y le dije que su tiempo había terminado. Para qué… Se puso furioso como un caballo salvaje. Comenzó a insultarme y maldecirme; al ver que mi postura de no entregar más el cuerpo seguía firme, me pegó un puñetazo tan fuerte en la mejilla que me tumbó al suelo.
—Abrí las piernas —dijo en tono imperativo, levantando la voz, como si le diera una orden a su esclava.
Me levante como pude y le aclaré nuevamente, con la mayor educación posible, que si deseaba continuar tenía que darme más cosas. Para qué… Antes de que pudiera incorporarme, empezó a patearme como si fuera un burro y a lanzar por el aire todos los objetos de mi casa. Arrastrándome como pude logré salir para salvar mi vida. El maldito salió atrás mío y continuó dándome puntapiés en todo el cuerpo.
—“Puta”. “Puta” —gritaba sin parar.
Yo había salido afuera pensando que alguien me ayudaría. Grave error. Otros tipos, asquerosos y bastardos machistas que alguna vez me habían fornicado, se sumaron a este.
—Sí, es una puta. Vamos a apedrearla. Debe morir, es una pecadora —gritaban.
En cuatro patas escapaba como podía de la decena de sujetos que se había juntado. Apenas intentaba ponerme de pie una patada salvaje o un piedrazo me devolvía al suelo. Desnuda y ensangrentada llegué hasta los pies de un hombre. Suplicando piedad me abracé a sus pantorrillas.
—Es una pecadora. Es una pecadora —repetían una y otra vez.
El hombre desconocido que me tenía a sus pies, se despojó de una manta que llevaba cruzada como abrigo y me tapó con ella.
—¿¡Qué haces!? —le preguntaron—. ¿No ves qué es una pecadora?
Desde sus casi dos metros de altura, con la voz firme como si se tratara de un general impartiendo instrucciones, les contestó:
—Aquel de ustedes que no se la haya metido, que tire la primera piedra.
Se acallaron los gritos e insultos. De rodillas, abrazada a sus piernas, escuché como uno a uno dejaban caer las piedras al suelo. Entonces Jesús envolvió todo mi cuerpo con la manta y me abrazó. Así nos fuimos caminando entre todos, sin que ninguno se animara ni siquiera a mirarlo. Me llevó en silencio hasta su casa. Una vez allí, limpió cuidadosamente mis heridas y me bañó en perfume; más tarde, cocinó algo para los dos y preparó una yacija donde yo pudiera dormir. Días y noches pasé recostada en el lecho recuperándome de la zurra. Después de una semana, gracias a sus curaciones, mis heridas habían cicatrizado y los moretones casi desaparecido. Como agradecimiento por haberme salvado la vida le ofrecí mi cuerpo para todas las veces que Él quisiera.
—No hace falta —contestó para mi sorpresa—. Encontraste un trabajo digno como cualquier otro, quizá el más noble y sincero que pueda haber. Los hombres no quieren tener sexo solamente —agregó para que continuara mi asombro—. Aparte de eso, les brindás una contención y un cariño que en sus hogares no reciben. Los escuchás, los tratás con ternura, sos agradecida… Qué mujer se comporta así con su esposo… ¡Ninguna! A partir de ahora no te preocupes por tu seguridad. Yo te cuidaré. Serás mi protegida.
Mi vida dio un giro de ciento ochenta grados: Pasé de casi morir a golpes y piedrazos a ser una intocable. Nadie se metía con Él. Parecía un niño de mirada tierna y pelo siempre prolijo, metido en el cuerpo de un gigante. Abdomen firme, pecho inflado y hombros anchos. Su presencia amedrentaba a cualquiera. Y así y todo, si alguien quería hacerle daño, debía enfrentarse antes contra doce fieles seguidores, a los que llamaba cariñosamente sus discípulos.
Volví a mi quehacer con bastante miedo, pero motivada. Ahora mis clientes sabían que en caso de maltratarme se las verían con Él. De a poco fui incrementando el valor de mis servicios y así pude construir otro ambiente en la parte de atrás. Recluté dos mujeres para que trabajaran allí. Más adelante otras dos para que ofrecieran el servicio en una nueva morada construida muy cerca de la primera. El boca a boca funcionaba de maravillas. Creció tanto el negocio que pasó a ser uno de los más redituables de la región, junto con la ganadería, la pesca y la agricultura. Llegué a dirigir un plantel de veintidós mujeres. Me convertí entonces en una directora técnica táctica. Al principio, las iniciaba poco a poco en el oficio: compartía mi experiencia para que fueran perdiendo la timidez, me acercaba, disipaba sus dudas, y a las más jovencitas que llegaban temerosas e inseguras, las trataba como si fueran las hijas que nunca tuve. Les enseñaba cuáles eran los sistemas o métodos, enumerándoles el conjunto de procedimientos para que los hombres se fueran contentos con la ilusión de un próximo encuentro. Y sobre todo les entrenaba las habilidades y mañas para hacer uso de estos procedimientos. Los tipos, la mayoría casados, hartos de tener sexo solamente con sus esposas, y encima muy de vez en cuando, venían desde distintos lugares para recibir una hora de placer (ese fue el tiempo que estipulé como norma después de la salvaje golpiza). Casi todos pedían un turno con anticipación para llevarse a las más agraciadas, aunque también algunos llegaban de improviso y debían conformarse con las que estuvieran libres. Poco a poco fui organizando mejor la agenda y sobre todo la relación servicio-tarifa. Me di cuenta, por ejemplo, que algunos con el sexo oral quedaban satisfechos; en ese caso era menos tiempo y menos desgaste. También estaban los que preferían el cambio de roles o sumar otro integrante y hasta algún animalito (las ovejas eran las preferidas); en fin, distintas alternativas al sexo tradicional. Entonces cada acción tenía su determinado valor, con la exigencia o intimidad que conllevaban como parámetro para medirlo. Él, de tanto en tanto, pasaba a visitarme para asegurarse de que estaba todo bien y, como si el sexo no tuviera importancia en su vida, sólo se recortaba pelo y barba y tomaba baños de perfume. Cuando terminaba, se vestía, dejaba una moneda de plata, me besaba ambas manos y se marchaba dejándome con las ganas. Nunca pidió algo. Salvo el día de la última cena…
—Esta noche organicé una cena despedida para mis doce seguidores. Quiero que vengas a entretenerlos como vos sabés. No te asustes —me previno—, de a uno por vez, algo rapidito, para que se diviertan.
—¿Pero de quién es la despedida? ¿Te vas a algún lado?
—Ya te vas a enterar —sentenció con dulzura y firmeza para que no le siguiera haciendo preguntas—. ¿Cuento con vos?
—Obvio —contesté sin dudar—. Solamente te pido un favor: ¿Se podrán lavar los pies antes? —me miró sorprendido por la petición—. Caminan tanto… Tienen un olor que es nauseabundo.
—Claro. Me encargaré personalmente.
Luego, por primera y única vez me besó en los labios. Bastó ese beso para que sintiera lo que no sentí con ningún otro hombre. Me mordió apenas el labio inferior y rozó con su lengua mis dientes. Después se apartó, me clavó sus ojos celestes como el cielo y dibujó una sonrisa angelical en su rostro. Quedé inmóvil, hipnotizada, contemplando como se marchaba lentamente. Sentí cosquillas en el estómago. Una sensación que jamás volví a vivir. Inolvidable.
—Ah, es a las nueve, en el Cenáculo —me informó a la distancia.
Salí corriendo a prepararme.
Una seguidilla de doce hombres. Nunca lo había hecho antes. Deseaba hacer una buena prestación para que sus discípulos quedaran satisfechos y quizá Él también quisiera estar conmigo. Esa manera de besar… El sabor de sus labios quedó impregnado en mi ser. Y en mi mente también porque no podía pensar en otra cosa. Tomé un baño caliente con la intención de relajar todos mis músculos, después de secarme con paños, rocié perfume en todo mi cuerpo, desde el pelo hasta la punta de los pies. También unté mis pezones y labios con una pizca de miel para dar un resabio dulce. Exteriormente, estrené túnica blanca, levemente transparente. Quitándole un pedazo, dejé un hombro al descubierto, además la acorté para mostrar mis pantorrillas. Elegí los mejores collares que tenía y los dejé colgando hasta la altura de los senos. Con dos hebillas recogí un poco el cabello y me puse aros plateados. Hice todo especialmente para impresionar a Él; sabía que los demás sólo querían tenerme desnuda.
Llegué al Cenáculo a las nueve en punto y no encontré a nadie. Me senté en un rincón a esperar, cuidando de no manchar mi túnica nueva. Recordé que algunos de estos doce hombres ya me habían visitado. Casi los había olvidado: Santiago el menor y Mateo. Al primero -inexperto- apenas lo tomé de la mano tuvo una erección. Temblaba de los nervios y no sabía dónde ponerse ni qué hacer. Lo acosté delicadamente y me senté sobre él. Acabó en segundos. Al rato yo me acosté boca arriba y le pedí que se me tirara encima. Otra vez duró menos de un minuto. Transpiraba como testigo falso. Me acuerdo que trajo sólo un pequeño racimo de uvas verdes ya muy maduras, seguramente robadas en el mercado. Como era su primera vez no le dije nada. Lo de Mateo sí fue curioso. Se sentó en un costado del lecho y empezó a contarme de su vida: Un padre exigente que lo castigaba cuando no le salían las cosas y una madre sobreprotectora. Su progenitor lo hostigaba para que estudiara matemáticas aunque su pasión de pequeño era la astronomía. Me confesó que lo odiaba con toda su alma y que más de una vez pensó en matarlo. Por eso cuando cumplió la mayoría de edad decidió irse a trabajar a un pueblo lejano. Cuando iba a empezar a contarme cómo conoció a Jesús y por qué lo seguía, lo interrumpí.
—Se acabó tu tiempo.
—¿Pero cómo?, si todavía no hicimos nada —se quejó.
—Yo hace más de una hora y media que te estoy escuchando. ¿Te parece que no hice nada? —le aclaré.
De mala manera se levantó, tomó la miel que había traído como pago y se fue. Un desgraciado.
Salvo un par de excepciones, me parecían unos fracasados sin agallas, que seguían a Jesús porque no sabían qué hacer con sus vidas. Sin Él, no existían. A las nueve y media llegaron.
—Perdón por el atraso —se disculpó Él por todos—. Estaba todo cerrado y no conseguimos nada para comer. Nos arreglaremos con este pan sin levadura y una jarra de vino. Vos esperá en el establo —me pidió amablemente—. Lo acondicioné esta tarde. Les voy a mojar el pan en el vino para que se estimulen un poco.
—Que se laven los pies —le recordé disimuladamente en voz baja.
Me contestó afirmativamente cerrando los ojos e inclinando el mentón.
Esperó que todos terminaran de subir, sacó un clavel de no sé dónde y me lo obsequió. A la vez, añadió con tono tierno, paternal:
—Gracias por venir tan atractiva. Pareces una diosa.
Por un instante se me detuvo el corazón.
A la media hora bajó el primero: Andrés, el hermano de Pedro. Pálido. Un monigote de apenas dieciocho años. Estaba tan avergonzado que no pudimos hacer nada. Me pidió que no se lo contara a los demás.
—No te preocupes, lo mío es la discreción —le expliqué para que se tranquilizara.
Después vino Bartolomé. Un grandote con un miembro chico. Apenas lo sentí; aparte de que lo tenía pequeño no sabía usarlo. Luego llegó Felipe, que algo mejoró comparado con los dos tarambanas anteriores; me sirvió para entrar en ritmo. Como bajaban por orden alfabético, le tocó el turno a Juan el Divino. Siempre había querido estar con él, pero al presumido nunca le había interesado. Es más, se jactaba de que las mujeres le hacían ofrendas para que les enseñara los secretos del amor. Me reveló nuevas posiciones y juegos, y que los plátanos no son sólo para comérselos. Además, en un momento de excitación, casi sin que me diera cuenta, me introdujo delicadamente uno de sus dedos por atrás, quizá fueron dos. Sensación placentera, para definirla de algún modo. Tal cual: un divino. Tenía con que creérsela.
Quedé muy satisfecha con su prestación pero había que seguir con la faena. Era el turno de los Judas, y por abecedario le tocaba a Iscariote; un tipo tan desagradable como misterioso. Éste no llegó enseguida como venía sucediendo con los anteriores. Pasaron diez minutos más o menos y nada. A la espera se le adosó el cansancio por la exigencia física del adiestramiento con Juan y me puse a dormitar sin quererlo. Desperté al instante cuando escuché un alboroto proveniente de afuera. Me asomé con miedo y vi como unos soldados se llevaban a Jesús sin que ofreciera resistencia, ni Él ni sus discípulos. Ahí entendí de quién era la despedida.
Los poderosos del imperio romano lo vinieron a buscar. Debía entregarles todo el negocio y trabajar para ellos (“cafiolo”, le informaron se llamaría su nuevo cargo). Única opción. No acepto. No era del tipo de hombre que acata una orden y además nunca hubiera permitido que nos trataran como esclavas. El final es conocido por todos. Lo torturaron de distintas maneras para después crucificarlo.
Por mi parte, tuve que irme lejos. Quedé desamparada y seguramente iban a venir por mí. Traté de seguir con el negocio por otros parajes, pero la situación dejó de ser la misma; estaba mayor y ya no tenía quien me protegiera. No me quedó otra que volver a fregar pisos.
Aunque me traten de loca, sigo sosteniendo que a veces lo veo aparecer. El pelo largo casi por la cintura, siempre lavado y perfumado, y los ojos celestes llenos de ternura y seguridad. Así me observa sonriendo, con un clavel en la mano.
Hasta el día que me muera recordaré el suave gusto de sus labios.
María Magdalena