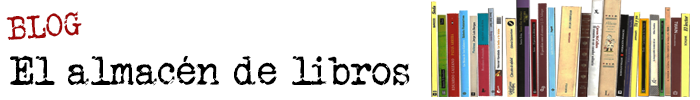MAÑANA SERÁ OTRO DÍA por Fernanda García Curten

MAÑANA SERÁ OTRO DÍA
Aunque el médico dijo que había salido ilesa de milagro, el zumbido -al principio leve, entrecortado- se hizo continuo unas horas después del accidente cuando dejaba el sanatorio del brazo de Martín y la grúa se llevaba el auto igual que a una gran garrapata tumbada al fondo de la calle. Con el paso de los días fue apagándose en su cabeza, apagándolo todo. Como si el ruido del mundo se resumiera en una sola gota congelada que nunca terminará de caer. Pero quedar sorda, pensó, debía ser distinto. Muy distinto también a cuando de chica se le tapaban los oídos al nadar porque entonces se hacía la sorda; de lejos le llegaba la voz de su madre, que saliera de ese río turbio y se secara de una buena vez y ella quieta, toda sumergida u oyendo su propia respiración amplificada a ras del agua, algo maravilloso y aterrador, la conciencia de estar viva.
Estar viva era esto ahora. Mediodía y todavía en camisón, postigos cerrados, muebles y objetos indiferentes en la supuesta familiaridad de su casa. Y sin embargo parecía que no estuviese realmente allí, ¿cuántos días ya?, “haciendo reposo”. En el silencio monolítico del cuarto la ropa colgada en el placard, la silla enfrentada al escritorio, los libros ordenados en las repisas, los jazmines en el florerito azul, todo tenía algo de escandaloso y flagrante. Casi rió. Un batallón de gaitas escocesas apostado en el living habría resultado tan inofensivo como el estrépito minúsculo de ese pétalo de jazmín sobre la mesita de luz.
Recordó que alguna vez supo hablar en la lengua de los árboles, escuchar el canto de las piedras en la quietud del verano o entender los silencios de su gato. Cuando en aquellas siestas anchas de la casa paterna un armario crujía, o cuando crepitaban en las paredes las serpientes de terracota en los platos indígenas de la abuela creía en verdad que esos objetos querían decirle algo, incluirla en su música inerte pero no, no tenía nada de inerte y de pronto, sentada en mitad de su cama matrimonial, la asaltaba esa otra idea infantil; que estas cosas que hoy le pertenecían y conformaban su mundo de adulta -distintas de aquellas tan naturalmente suyas que nunca necesitó aferrar, clasificar o cuidar de que no se rompan ni se rayen- estuvieran sonando porque ella no podía oír nada; sus kilims, sus máscaras africanas y sus muebles a medida. No que quisieran decirle algo, ya no, pero que pudieran de algún modo hablarse entre sí; sillones BKF y miniaturas de Creta cuchicheando a su espalda, burlándose de ella, una idea absurda, volvió a decirse, que parecía salida de una siesta remota, algún verano, en casa de la abuela.
Ahora camina descalza hasta el cuarto de Malena y se siente flotar, como si lejos de haber salido ilesa estuviera muerta y nadie se lo hubiese dicho. Imagina a su hija con la música a todo volumen jadeando bajo el cuerpo enjuto de ese chico con demasiados tatuajes pero, tendida boca abajo sobre la cama sin hacer, Malena está sola, en pijama, escribiendo en su diario íntimo. Enseguida la ve pronunciar un “¿Todo bien, ma?”, con sus grandes ojos fijos de muñeca de animé mientras no deja de deslizar el dedo sobre la pantalla de la tablet. Recién ahí nota los cablecitos conectados a sus orejas. Al parecer había podido oírla igual, a pesar de los auriculares y de sus pasos de fantasma. Las dos sordas, se dijo, y ya no tuvo ganas de reír. Logró llegar al comedor esquivando parvas de ropa, zapatos a medio camino, una mochila con todos los cierres rotos. Pensó que hacía mucho tiempo que Malena no escribía en su diario -ese libro maricón, como decía su papá- con rosas en relieve y cerrojo en forma de corazoncito que, ahora advertía, había dejado de ver hacía años en la casa. Pero ¿es que no tenían secretos ya los adolescentes? Era como si la vida de su hija, ese aluvión de jeans deshilachados, cajitas de tampones, eternas charlas telefónicas, risitas cómplices ante el celular y corpiños tirados por cualquier parte fuera un diario íntimo sin llave, asquerosamente abierto, un mundo donde los padres estuvieran tan desestimados que no hiciera falta ocultarles nada. La luz del sol entrando en la cocina le devolvió la calma. Junto a la pileta, una taza sin enjuagar. Más allá, un paquete de galletitas con el plástico casi arrancado. Lina todavía no llegaba y habría un montón de cosas que hacer; pasar la aspiradora, preparar el almuerzo, montañas de ropa sucia que lavar y planchar. Pero no, no era calma. Esto de no oír –de no oírse- comenzaba a producirle un pudor insólito. Pensaba ahora en el estúpido teclear de sus dedos en la computadora, el sonido ridículo al arrastrar las chinelas en las mañanas, los inevitables ruidos del cuerpo, de las tripas, el murmullo mecánico que harían sus mandíbulas en ese mismo instante al masticar esa galletita. Por alguna misteriosa conexión, no podía sentir el sabor. Y del mismo modo, estas cosas ancladas en el silencio tampoco se le hacían reales. O era por estar en casa a una hora inusual. O por la luz del sol que reflejada en los mosaicos de mármol travertino le confería a cada cosa un resplandor nuevo. Se vio a sí misma ocupando un territorio ajeno, o peor, un lugar suyo pero donde ya no tuviera autoridad. La verdadera ama y señora había pasado a ser Lina aún cuando, como ahora, no estuviera en la casa. Un repasador resueltamente colgado de la puerta del horno, la palita apoyada contra la pared, las tazas limpias apiladas detrás de los vidrios satinados de la alacena eran la huella natural de un dominio que ella, la “patrona”, no se atrevería a cuestionar o desafiar. Lo cierto es que todo le parecía bien así, tal como Lina lo había dispuesto. Aunque para ir y venir de su vida trajinara distancias inconcebibles en trenes y colectivos, esa confiable desconocida era más dueña de esta cocina que quien había porfiado la bacha triple de acero quirúrgico y el tono blanco malvavisco para las paredes, ella, que alguna vez supo hacer comida de reyes con dos cosas locas que encontrara en la heladera pero desde hacía tiempo ya, no tenía idea de qué condimentos había en el especiero o en qué puerta encontrar la sal. Pero no le importaba. Como si el sabor ausente de la galletita la protegiera de algo. Qué le importaban a ella las tareas de la casa si a esa misma hora solía ir por la autopista del norte, camino a resolver cuestiones más significativas que el relleno de una tarta. El asfalto, los árboles vertiginosos, los anuncios a un lado de la ruta, la ciudad extendiéndose en el horizonte y más allá las estancias, la verde inmensidad, el río relumbrante. Sintió una puntada de melancolía por aquel paisaje familiar. Por la tarde, al bajar de la autopista, las notas de un piano amable en el reproductor de música, el acelerador a fondo, la ceniza del cigarrillo perdiéndose por el ventilete, otro auto que se cruza en la bocacalle, la frenada.
Lemon pie, pensó. O quizá lo había dicho en voz alta como un conjuro o un antídoto. Madre internándose en edificio en llamas intentando rescatar a su bebé, aunque en este caso era el Bebé pie el que rescataría a la madre. ¿Cuánto hacía que no preparaba un postre para su hija? Meses enteros, años quizá se habían ido en la promesa de una torta de ricota, una chocotorta, un budín de zanahorias, Martín tenía razón cuando protestaba. Para qué se quedaba hasta la madrugada con el televisor encendido, embobada con esos chefs europeos si ahora no era capaz de hacer un huevo frito. ¿Habría limones en la heladera o suficientes huevos para batir un merengue? Lo cierto es que había ido perdiendo las ganas de cocinar, de comer y hasta de fumar. Las manos de Martín también empezaban a resultarle desabridas, como si al tocarla estuvieran en realidad acariciando el cuerpo de otra y a ella no le importara. Cada encuentro sexual del último tiempo había sido como actuar en una película muda donde fuera protagonista y espectadora a la vez; en alguna parte sonaba un pianito loco, aparecían temblorosos cartones con subtítulos, amor genérico en el parlamento de Martín, la breve voracidad de un beso, algún insulto de rigor cuando ella, más bien, debía sonar como una ahogada. Por fin deslizó la mano a lo largo de la mesada de cuarzo. Cuarzo blanco, le había insistido a la arquitecta pero un cosquilleo, una especie de vértigo en la yema de los dedos le impidió sentirlo. Ahora, el gran frasco ovalado que intenta alcanzar en lo alto del aparador para guardar las galletitas sueltas cae y estalla, mudo también contra la mesada de cuarzo y contra el piso de travertino donde ella ha quedado de rodillas, no entiende bien cómo. ¿Era ilógico pensar que su hija vendría corriendo o que Lina -de haber llegado a horario-, estaría lista a tenderle una mano o a poner el grito en el cielo por ver invadido su territorio? Un gajo del frasco todavía oscila en el piso pero es como si nada de eso estuviera pasando.
Entonces me pongo de pie con un sonoro arrastrar de sillas y vidrios rotos, escucho nítido el crujido de siempre en la articulación de mi cadera, una risa irónica retumbando en mi pecho, mis propios saltitos desnudos hasta el baño, el camisón resbalando cuerpo abajo. Me aturdo pero de agua caliente y vapor. Un ligero escalofrío, un hilo rojo se pierde por el desagüe y el tajito del pie empieza a dolerme, maravillosamente. Para cuando cierro la canilla ya no sangro y me envuelvo en la toalla. Un taladro eléctrico perfora una pared en algún lugar de la manzana. Alguien pasa silbando por la calle. Escucho la alarma de un microondas y la cortina musical del noticiero del mediodía. De nuevo, todo parece real. Escucho con claridad al Rottwailer del vecino, el móvil de semillas en la terraza, el tránsito de la avenida a lo lejos. Al otro lado de la casa, la voz de Malena cantando un estribillo en inglés. Un rato más tarde la llave que gira en la cerradura anuncia la llegada de Lina.
Por un tiempo, hasta los viejos ruidos molestos -el ñiiaaaaac de una bisagra que pide aceite en la puerta del baño, el clac clac de una baldosa floja que da la nota en la entrada, el chiuqui chiuqui de la suela de los mocasines de Martín, el chin chin chin del colchón bajo el juego de nuestros cuerpos- son la música misma de la vida porque ahora que vuelvo a oír me siento dueña de mí, en mi eje, en sintonía con el universo. Todo suena, murmura, rechina y tintinea. Por unos días, la casa es una fiesta de timbres y de portazos hasta que descubro que no he vuelto a oír como antes, que esto puede tratarse de otra cosa, algo diferente a todo y mucho peor que la sordera. Intento convencerme de que son réplicas del accidente, rebabas de la memoria hasta que un día logro distinguirlo con claridad. Un temblor ínfimo. Opaco. Sostenido. Capaz de abrir una fisura en el fragor de la mañana. Puedo sentirlo vibrar aquí o allá, junto a mi hombro o debajo de la cama, en un bolsillo de mi cartera, llegando desde un balcón desierto del edificio de enfrente o desde otra ciudad u otro tiempo. Mi oído tamiza sólo ese otro ruido, así se lo transmito al terapeuta de la prepaga, emerge de la corriente de ruidos ordinarios como los restos de un naufragio a la deriva en el mar. ¿Y si se tratase nomás de una vieja alucinación de las siestas de la niñez? Como cuando los primeros golpes de pico de alguna obra en construcción y las máquinas del aserradero nuevamente en marcha anunciaban que la vida seguía su curso y yo era tan feliz de que esa hora terminara, para que con la señal de que el mundo volvía a girar despertaran los adultos, como muertos que salen de sus tumbas, para hacernos la leche y obligarnos a que nos peinemos y nos lavemos las manos. Entonces me sentía a salvo.
A salvo de cosas que nadie debería oír nunca y al principio dejó pasar intentando hacerse la distraída, algo que poco después, supo, no había modo de negar. Porque bien que acababa de oírlas cuando Lina pasó apurada, algo torpe, golpeando la bolsa de la compra. Dos kilos de zanahorias. Ella misma se las había pedido para hacer el famoso budín. Apenas la vio doblar hacia la cocina, un siseo espantado, como de peces fuera del agua, las oyó; con sus colas y cabezas asomando por los agujeros de la bolsa de red. Avanzó hacia el pasillo y espió los movimientos en la cocina. El agua corría en la pileta y Lina empuñaba la cuchilla grande. Sobre la hornalla, la cacerola bullendo a más no poder. “Se le ofrece algo, señora” leyó en los labios de Lina y vio las zanahorias ya descabezadas, peladas y lavadas sobre la tabla de picar. Era evidente que su empleada no podía oír el pavor de los huevos crudos y los dados de papas a punto de ser arrojados al agua hirviendo aunque creyó que Lina sonreía ahora, como si le diera una bienvenida encubierta al mundo de las pequeñas faenas cotidianas. Pero claro que debía oírlo, qué esperaba. Y desde mucho antes que ella misma, la elegida de árboles y animales, boba, hablando sola con un tronco, al fin de cuentas nada que no hiciera cualquier nena que cree en roperos que la miran pasar y le teme al ulular del viento en las rendijas de una ventana. En cambio Lina, antigua niña hacendosa, soldada doméstica destinada a ese reino de los hogares ajenos y al olor asfixiante de las verdulerías, teniendo en sus manos la suerte de brócolis y tomates convivía desde siempre con ese horror y lo soportaba sin quejarse.
Ese día Martín llegó a casa más tarde que de costumbre y ella se metió en la cama antes del anochecer. Si conseguía dormir, quizá, toda esa locura -porque no podía ser más que eso, una especie de locura desatada por el choque- habría desaparecido para la mañana siguiente. Mañana será otro día, solía decir su madre cuando las cosas no salían bien. Pero la noche clavó en su pecho la taquicardia del reloj y el nuevo día cayó como un latigazo de ecos y clamores. Martín que abre y cierra torturando los cajones de la cómoda, que entra y sale empujando la puerta del placard. La luz inclemente del baño contamina la delicada penumbra del amanecer. La descarga del inodoro, la ducha, la cafetera, el portazo feroz de la entrada, la cháchara de Lina con la vecina de enfrente, la escoba condenada a rayar baldosas frías, libros respirando polvo, la boca insaciable de la aspiradora tragando hollín, migas de pan, pelusas despavoridas que ruedan bajo las sillas, el trapo de piso retorcido en lavandina y su lamento a borbotones contra el fondo del balde, un fósforo muere en un chillido sofocado, rodajas de pan se achicharran entre las parrillas de la tostadora, la leche aúlla en el tormento de la hornalla y una cuchara se ahoga en café caliente, la radio a todo volumen tapándolo todo, cegando alaridos de sábanas arrancadas de sus camas y arrastradas por el suelo al compás de las trompetas de un bolero mexicano, el lavarropas que engulle, bate agua jabonosa y regurgita, camisas crucificadas en el viento, pantalones sin piernas, siluetas huecas bajo el sol, en la terraza, cuerpos sin cabeza se agitan gritando acaso su nombre, esperando con horror el atardecer cuando Lina los descuelgue para llevarlos bajo la plancha de vapor, los filos de la licuadora se ensañan picando, desmenuzando, por la ventanita del horno vegetales rebanados arden y crepitan, tijera que corta el ángulo de un sachet, abrelatas que hinca el diente, sacacorchos que perfora y extirpa, lavaplatos tirando espumarajos, cascadas de veneno con aroma a bosques de bambú, guantes de látex tuercen el cogote de la bolsa negra llena de cáscaras, huesos, papeles rotos, envases magullados y latas con sus vientres abiertos y vaciados, a la rastra hasta el contenedor de la esquina donde las moscas y las ratas intentarán rapiñar lo que quede, otra vez las llaves girando en la cerradura, el clac clac de la baldosa floja de la entrada, los mocasines de Martín chiuqui chiuqui avanzan por el pasillo, un cinturón cae como una serpiente seca, el ñiaaaac de la puerta del baño, la descarga del inodoro, la ducha, pies descalzos se alejan por el pasillo, la melodía hipnótica del jueguito en el celular, el volumen del televisor que ostensiblemente bajo llega como una barrena hasta su cuerpo, el noticiero vespertino, voces de mujeres, una palabra desgarrada repetida en una lengua extraña, en un paraje remoto y desolado de los confines del mundo pero ahora allí, como un pájaro enloquecido de dolor que hubiera entrado a la casa, cuerpos entre la basura, crías de una gata enferma anidando en su ropa, el breve estampido al destaparse un porrón de cerveza estremece las ciudades de los unos y los otros, derrumba sus santuarios, despedaza a sus hijos, un hongo de fuego en medio del mar alcanza a derretir la colección de fanales que decora el dressoir, abrasa la cortina romana y luego un estallido sordo, un borbollón de sangre, un chasquido, un eructo, un cambio de vías, un ascensor que se desploma, agua sucia salpicando la manta de alpaca y el estampado alegre de los almohadones del sofá, rugido del camión de basura que vuelca toda la miseria sobre las alfombras, la porquería revuelta con juguetes amputados, fruta podrida, perros muertos y vendajes, la sirena de una ambulancia se pierde al final de una calle, un jadeo intermitente, su propia respiración otra vez, ahora bajo la colcha donde ha estado todo el día, envuelta como una oruga. ¿Cuándo había dejado de oír la voz sagrada de los árboles, el simple rumor del agua? ¿En qué hora de qué día había oído por última vez el ronroneo de su viejo gato?
Pero hoy era otro día.
Lina y Malena la saludaban asomadas a la puerta del dormitorio mientras su marido se acercaba sonriente. Tenemos buenas noticias, había dicho Martín en un tono que sonó algo artificial y cuando se sentó, el colchón chirrió apenas bajo su cuerpo. Dijo que el auto estaba como nuevo, que cuando quisiera podría volver a manejar, algo sobre recobrar la confianza, reanudar el trabajo, cosas que ella fue haciendo semana tras semana hasta que el recuerdo de todo aquello terminó por disolverse en la rutina. En la última consulta médica el terapeuta de la prepaga habló de marca psicológica, edad difícil en la mujer, y otras cosas más a las que ella no prestó atención atenta el ruido de una silla que se corre, de una puerta que se entreabre. Ahora, sentados los tres a una mesa en la confitería del parque bajo un frondoso plátano de sombra, Malena y su papá completan el crucigrama del diario. Las voces familiares y el aroma a pan y café recién hechos que el mozo acaba de dejar sobre el mantel blanquísimo le recuerdan exactamente esto, cuánto le ha gustado siempre el silencio benévolo de las mañanas de domingo en la ciudad vacía donde todo parece brindarse por primera vez. Entonces ve que su taza está cachada en el borde. Contra la lengua, piensa, esa hendidura en la loza áspera le provocaría un escalofrío. Martín le pregunta si seguro no quiere pedir algo dulce; todavía le habla con gestos exagerados y graduando el volumen de su voz como si temiera lastimarla con una palabra. El mozo espera. Una mancha de sol entre las hojas del plátano rebota en la vidriera, lo que no impide seguir viendo hacia el interior de la confitería la heladera transparente repleta de tortas. Sus crestas de merengue, sus copos de dulce de leche, sus coberturas de crema y chocolate. Frescas, brillantes, perfectas. Todas enteras, excepto una a la que ya le han sacado una porción. Mutilada, se oye pensar. O quizá no lo ha pensado ella. En la corteza escamosa del tronco del plátano, por un instante, cree ver camuflarse la huella de una sonrisa. Logra contener una arcada y deja de mirar, y rehúye también el borde cachado de la taza que, de pronto, la impacta como una herida abierta.
-Está bien así, gracias- le dice Martín al mozo que responde con una inclinación y vuelve adentro.
Todas serán cortadas. Separadas en porciones, masacradas. Las tragará la gente que pronto empezará a llegar exigiendo su desayuno. Es que nadie sabe. Porque esas doradas tartas de manzana, masas de vainilla y de mousse de chocolate, esas jaleas de frambuesa bañadas en merengue italiano con crema batida y cerezas en almíbar son demasiado apetitosas incluso así, como princesas aterradas en su ataúd de cristal. Una ola de saliva le llena la boca y busca en la cartera los cigarrillos. La naturalidad necesaria para que su marido y su hija vuelvan al crucigrama y se les termine enfriando el café. El encendedor dispara su llamarada letal, el cigarrillo entre los labios aguarda su destino mansamente. Pero no lo enciendo. Suelto el encendedor en la cartera y meto con cuidado otra vez el cigarrillo en el paquete. Digo que mejor me adelanto y voy yendo para casa, digo que no me siento bien. Pero no se mueve de su silla. Que ellos se queden un rato más y no se preocupen, no hay apuro, voy yendo, vuelve a decir, y es cierto, por fin me pongo de pie, me cuelgo la cartera y tomo impulso. Como si aún continuara sentada con ellos bajo el árbol me veo entrar en la confitería, caminar entre las mesas hasta la heladera de las tortas. Cuando el mozo se acerca sonrío indecisa y señalo el Cheesecake Paraíso con un gesto repugnante.
- (*) Este cuento «Mañana será otro día», recibió una mención en el último Premio de Cuento Julio Cortázar de Cuba, y acaba de ser editado en la Antología del Premio, por la editorial Letras Cubanas.
- Le hicimos 10 Preguntas hacer un tiempo a Fernanda, pueden ver leer la entrevista aquí.-