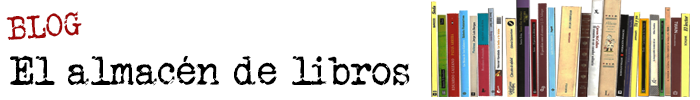LA CASA por Pablo Mourier
La casa
Si el empleado de la inmobiliaria hubiera mencionado lo de los antiguos dueños, no la hubiésemos comprado; lo que menos necesitaba yo en aquel momento era sentirme presionado por la historia de la casa. El vendedor nos lo había ocultado, pero fue lo primero que los vecinos corrieron a contarle a Matilde.
Desde el primer momento, la casa me había parecido el lugar ideal para escribir la novela, por eso la compramos. A mi hermana también le había gustado; al igual que yo, Matilde percibía que tenía algo especial que iba más allá de la antigüedad o la nobleza de los materiales. No sabíamos qué era, pero la casa nos resultaba familiar, un cierto déjà vu nos unía a ella. No necesitábamos más para decidirnos.
Parece que la venta había estado suspendida durante años debido a un litigio sucesorio: los últimos dueños habían fallecido sin dejar descendencia. Saberlo nos hizo sentir bien; lo tomamos como señal de que la casa nos había estado esperando todo ese tiempo. Además, nos entusiasmaba que fuera tan espaciosa; Matilde podría desplegar sus rompecabezas sin molestar, y yo, por fin, tendría la tranquilidad necesaria para terminar la novela.
Después de un par de visitas y al entender que nuestro interés era cierto, la inmobiliaria facilitó los trámites ante el banco; completaríamos el pago a través de una hipoteca. El día que firmamos los papeles, mi hermana lloraba con tanta emoción que tuvo un ataque de hipo; ¡solo ella sabía cuánto necesitaba yo la casa! No lograba terminar la novela y esperaba que un cambio de aire resultara favorable.
El primer despertar en la casa fue muy hermoso. Salvo los canastos desperdigados aquí y allá, todo lo demás nos resultaba tan familiar y propio como si hubiéramos vivido allí por varias generaciones. Hasta la elección de los cuartos parecía acordada de antemano; ni Matilde ni yo necesitamos consultarnos para saber cuál era el de cada uno, simplemente empezamos a acomodar nuestras pertenencias en estantes y cajones de armarios que no tenían ningún secreto para nosotros.
Nos daba enorme placer ensayar variantes en la ubicación de los muebles. Por ejemplo, probar el par de sillones franceses a uno y otro lado del piano, ¿o por qué no bajo la ventana? Proponíamos el retrato de la tía Alcira en vez del de la prima Élida en una pared de la sala; cosas así, siempre tan evocativas. Casi no salíamos a la calle con la excusa de todo el orden que teníamos por delante, pero, a decir verdad, ninguno de los dos se apuraba para terminar el trabajo; queríamos hacer durar cada instante. Creo que en esos primeros días fuimos realmente felices.
Ocurrió un sábado. Recuerdo que los canastos estaban todavía a medio vaciar, cuando Matilde volvió de la panadería corriendo para contarme:
—¡Me dijeron que la casa perteneció a una pareja de hermanos… y que un día se fueron sin explicar nada a nadie! Qué gente rara, ¿no? —dijo.
Matilde hablaba con su candidez habitual, era una chica sin picardía. Yo desconfié, pero preferí no decir nada. No quería estropear su entusiasmo, pero al día siguiente yo también daría una vuelta por el barrio; no era la primera vez que alguien abusaba de la inocencia de Matilde con una historia inventada.
Lo de los hermanos resultó cierto, parece que eran muy unidos y que él la sobreprotegía demasiado. Ninguno de los dos se había casado; por años ocuparon la casa que había sido de los abuelos, con rutinas que no le interesaban a nadie, hasta que una noche, sin avisar, escaparon a las apuradas. Una vecina los vio tirar la llave en la alcantarilla.
Había leído el cuento hacía muchos años, pero, si no recordaba mal, las coincidencias eran llamativas. Me apuré a volver a la casa para buscar el libro en los canastos.
Matilde estaba encantada con mi hiperactividad. Yo iba y venía cargando lo que fuera, apilando donde podía, sin método ni eficiencia alguna. La querida colección de casetes, ropa que habíamos dejado de usar hacía años, radiografías de tórax, resultados de análisis clínicos y otros papeles igual de inútiles y amarillentos. ¡Es asombrosa la cantidad de cosas que insistimos en conservar!
Entre tanto, el libro seguía sin aparecer. Ya se sabe que nunca es fácil encontrar un objeto cuando se lo busca, mucho menos durante una mudanza. Me di ánimo pensando que aparecería al día siguiente, tal vez dentro de una vieja pecera, en las cajas del cotillón navideño o en otros recipientes insospechados. No había razón para inquietarse.
Por la mañana, fuimos de compras al mercado que tanto nos habían recomendado: frutas, verduras, medio kilo de carne especial para milanesas, una sopapa para la pileta de la cocina, productos básicos de almacén y los bizcochos dulces que Matilde acostumbraba comer con disfrute mientras armaba sus rompecabezas. Luego de abastecer la heladera y las alacenas, almorzamos liviano; aún teníamos varios canastos por delante.
Es curioso, uno puede pasarse días enteros desembalando pertenencias sin reprochárselo. Sospecho que en ello encontramos una manera amable de desandar la propia vida, más complaciente que los balances de fin de año o mirarnos al espejo con nostalgia.
—¡El espejo de la tía va en el vestíbulo, sobre el secrétaire; siempre estuvieron juntos! —Matilde me daba directivas colmadas de entusiasmo y poesía, eran momentos que disfrutábamos como nadie—. A ver esa foto… ¡mirá qué buenmozo está papá!
La nostalgia es un buen anestésico; eran casi las nueve de la noche cuando me di cuenta de que el libro seguía sin aparecer; estaban todos menos ese. Matilde notó mi preocupación; que el libro no estuviera no era una buena señal. Inventé una excusa para que me acompañara al centro, debía conseguir un ejemplar cuanto antes, pero no quería dejarla sola en la casa.
Fuimos en subte por pura nostalgia, nos recordaba las épocas en que frecuentábamos el centro. En realidad, tampoco hacía falta ir a una librería de Corrientes, podríamos haber conseguido un ejemplar en las sucursales de un shopping o buscar el cuento en Internet. Sin embargo, para mí era necesario cumplir con ciertas ceremonias.
Al salir de la librería, Matilde estaba feliz de que lo había encontrado; tanto, que propuso ir al cine y después a comer algo. Acepté para no intranquilizarla, pero no pude disfrutar del programa. A veces me sorprende cómo mi hermana puede vivir ignorando lo que acecha a nuestro alrededor.
Llevé el libro a la cama con la expectativa de encontrar algo que aún no podía precisar, tal vez un párrafo que hubiera pasado inadvertido en lecturas anteriores o algún detalle que hoy se revelara sin ingenuidad. Leí el cuento una y otra vez hasta memorizar cada situación y cada frase; esta vez no lograrían sorprendernos.
Fue a la mañana siguiente; fui al banco por la cuota de la hipoteca y el gerente me confirmó que en menos de un año estaríamos en condiciones de escriturar. Quería contárselo a Matilde cuanto antes, sabía lo mucho que se iba a alegrar. Cuando llegué a la casa, mi hermana me recibió con la sonrisa y el entusiasmo de un chico, en su mirada había una luz especial, ella también tenía algo para contarme.
—¡Mirá —dijo mientras me mostraba unas largas agujas de madera y dos ovillos de lana—, los encontré en un cajón del armario del fondo! También hay pañoletas tejidas de distintos colores y una caja llena de estampillas; deben haberlas olvidado los dueños anteriores.
Matilde no debe haber notado mi inquietud, porque siguió hablando con el mismo entusiasmo:
—Voy a empezar a tejer, siempre quise hacerlo; puedo alternar el tejido con los rompecabezas, va a ser divertido.
No sé si le contesté, mi cabeza estaba en otra parte. Sentía que las simetrías habían llegado demasiado lejos y no había marcha atrás.
Esa misma tarde redacté los lineamientos del plan y dibujé los primeros bocetos, como si fueran los mapas de un general antes de iniciar la batalla. Deberíamos disponer de agua y víveres en todas las habitaciones, lo mismo que colchonetas, linternas, elementos de primeros auxilios y ejemplares del libro para consulta. Cada ambiente debía ser autosuficiente. Íbamos a resistir.
Matilde seguía todos mis movimientos en silencio, de pie en un ángulo de la habitación, como tomando distancia. Yo conocía bien esa mirada; mi hermana comenzaba a intranquilizarse y eso no era bueno. Entonces, decidí contarle todo; Matilde no tendría más alternativa que crecer de golpe.
—Van a intentar tomar la casa —le dije—, pero esta vez no lograrán expulsarnos.
Ella se quedó mirándome sin decir nada. Le acerqué el libro abierto en el cuento.
—Ya lo han hecho antes, está escrito —dije entregándole el libro—. Te pido que lo leas varias veces, las que sean necesarias.
Matilde me obedeció sin hacer ningún comentario. Tampoco dijo nada después de haberlo leído.
Las jornadas siguientes fueron especialmente activas. Durante el día, cambiábamos la ubicación de los muebles según distintas hipótesis defensivas y ensayábamos desplazamientos coordinados entendiéndonos apenas con señas. Después de medianoche, acostumbrábamos dormir por turnos y aguzar los sentidos, éramos capaces de detectar cualquier sonido que no fuera la respiración del otro.
Una tarde, Matilde se acercó caminando despacio, como hacía siempre que quería decirme algo y no se animaba. Levanté la vista y le sonreí intentando transmitirle una serenidad que no tenía. Nos quedamos en silencio por un rato, hasta que ella por fin tomó valor:
—¿Y si dejamos la casa? —dijo—. Si ellos pudieron irse, tal vez nosotros también…
No era la primera vez que Matilde sugería rendirnos, así que preferí ser terminante y la interrumpí de mal modo.
—Matilde, esa historia ya fue escrita; tan magistralmente escrita que duele. Vine a esta casa a escribir mi propia historia y no me voy a rendir.
Mi hermana estaba asustada, pero lo peor no era eso; me ofuscaba que no entendiera lo que estaba pasando y la necesidad imperiosa de romper las simetrías con la otra historia. Acababa de descubrirla tejiendo a escondidas en su cuarto, aun habiéndole prohibido que lo hiciera. Matilde se empeñaba en no registrar la responsabilidad que yo tenía por delante. Tras esa fachada ingenua, su posición era cómoda; ella no tenía la obligación de escribir.
Las dos semanas siguientes transcurrieron sin novedad. Era evidente que sabían que estábamos dispuestos a resistir y evitaban dar un paso en falso; el enfrentamiento prometía ser largo. Tomé dos decisiones importantes: recortaríamos todos los gastos que no correspondieran a alimentos y no volveríamos a salir de la casa por ningún motivo. Con el dinero ahorrado, cada tres meses haríamos un gran pedido telefónico al mercado.
A la quinta semana, el panorama era preocupante. Había hecho lo imposible para que mi hermana estuviera a la altura del desafío, pero ella empezaba a flaquear. No había nada más triste que el llanto de Matilde la tarde de un domingo en invierno. Poco a poco perdió el interés en los rompecabezas que yo le compraba y se enfrascó en el tejido; no tenía apetito, estaba como ausente. Esa apatía duró hasta el brote de fiebre y sus intentos de fuga. Lamenté no poder conseguirle un médico; la clínica nos había dado de baja por falta de pago. Fue el último llamado que pude hacer antes de que nos cortaran el teléfono y luego el cable, la luz y el gas. Solo nos quedaba el agua. Habíamos dejado de atender al cartero, y las intimaciones que pasaba por debajo de la puerta se amontonaban en el zaguán, como un invasor que avanzaba con perseverancia, baldosa a baldosa. Empezaba a comprender cuál era el sutil plan para expulsarnos esta vez.
Me despierta un olor acre. Recorro a tientas la casa a oscuras, la sé de memoria de tanto haberla leído; paso del dormitorio al living, recorro el pasillo hasta la puerta de roble y doblo el codo que lleva al baño y a la cocina. Me extraña que Matilde no venga detrás de mí, pisándome los talones; aunque es mejor que sea así, aquí el hedor es más intenso y penetrante, tal vez sea el indicio de que han iniciado el avance final.
Me detengo antes de entrar a la cocina. Esta vez no hay ruidos, pero a través de las ventanas alcanzo a ver la luz azul intermitente de un patrullero reflejada sobre la pared del patio. Tengo que avisarle a Matilde, prefiero ser yo quien le dé la noticia:
—Son los del banco, Matilde; vienen a desalojar la casa.
Matilde no responde.
Escucho los primeros llamados a la puerta, al principio firmes, pero calmos, luego impacientes. Busco mi vieja máquina de escribir en el estante más alto del armario, algo en las tripas me dice que por fin el momento ha llegado. Hay una historia que urge ser contada, para que nunca nadie vuelva a intentarlo, por más que ello implique que unos pobres diablos tengamos que pasar por esto. Estoy eufórico, aunque siento algo de culpa por Matilde; sé cuánto quería ella que yo volviera a escribir y me apena saber que no estará conmigo cuando presente la novela.
Los primeros golpes estremecen la puerta del frente. El sonido retumba en la parte de adelante, para luego reptar hasta cada una de las habitaciones.
Mis dedos se posan sobre las teclas esmaltadas. Empiezo a escribir. Apenas la luz de una vela ilumina este último rincón de la casa.
Biografía del autor:
Pablo Mourier Nació en Buenos Aires, en 1960. Es humorista gráfico, publicitario y narrador.
Publicó sus primeros dibujos a los diecisiete años. Siempre con el seudónimo “blopa”, formó parte de la mítica revista Humor. Desde entonces, ha dibujado para Clarín, La Prensa, El Gráfico y Siete Días, entre otras publicaciones. Participó en numerosas muestras de humor gráfico e historieta.
Incursionó también en la publicidad, actividad en la que fue premiado, tanto en el país como en el exterior. Decididamente captado por la escritura, tomó talleres de narrativa con Guillermo Saccomanno y Vicente Battista, maestros a los que agradece los posibles aciertos de estos relatos.
Venganzas sutiles es su primer libro de cuentos. Prepara La conspiración de los porteros, novela de próxima edición.
Un filósofo chino, de nombre Chuang Tzu, que vivió en el siglo cuarto y tercero antes de Cristo, escribió:
“Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu”.
Estas líneas demuestran que para que un cuento sea fantástico no es necesario la presencia de fantasmas, monstruos o criaturas de otros mundos, Chuang Tzu deja en claro que lo inconcebible también puede situarse en un hecho tan simple y cotidiano como soñar.
Ahora, con este libro, Pablo Mourier confirma que esa fórmula no ha perdido vigencia: sus cuentos transitan la cotidianeidad y de pronto, en una vuelta de página, en un giro inesperado, entran definitivamente en lo fantástico. Esa magia en literatura sólo se consigue por medio de las palabras, del buen uso de esas palabras. El autor sabe de ese buen uso: con la paciencia y la sabiduría de un genuino hechicero, convierte en creíbles sus historias más inverosímiles, recupera para el lector el maravilloso placer de la lectura y logra que al final de cada uno de sus cuentos renovemos el gesto de sorpresa y la sonrisa cómplice.
Vicente Battista