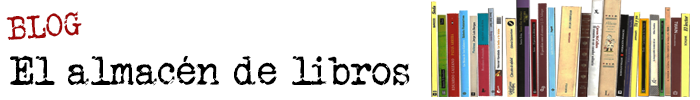PERSONAS TÓXICAS por Pablo Laborde

PERSONAS TÓXICAS
de Pablo Laborde
Dios le da paz al que no tiene mente.
Mi Schnauzer fue el artífice de que comenzáramos a saludarnos con el viejo: mientras yo entraba a comprar al mercadito, él le daba mendrugos mojados en mate cocido al perro. En los últimos tiempos, Fidel me tironeaba ya a una cuadra antes; yo le daba permiso, y él corría exultante en busca de su premio. La secuencia se repetía a diario, y los curiosos se enternecían.
Siempre tuve intriga por conocer a ese anciano, por saber de su historia. Si no fuera por la sillita plegable, uno lo creería esculpido desde la propia vereda: de cara al sol otoñal, ese cuero curtido alude a un pasado bohemio; el pelo largo, la barba cana, confirman un presente metafísico. La sonrisa serena de ojos entrecerrados propone amistad, invita a la charla. Y se nota que ha vivido: trasluce pensamiento crítico, contemplación analítica. Está claro que a su edad puede disfrutar el ocio constructivo sin necesidad de justificarse.
Sentado ahí desde el inicio de los tiempos, se me antojó el personaje indicado para abrir mi investigación. Incluso, para despejar incógnitas de mi propia vida. Una locura, lo sé: no tengo indicios certeros de su sapiencia, y no soy de los que creen que el pelo blanco otorga per se sabiduría. Pero en este caso no me equivocaba. Instinto, que le dicen. Calle.
Se lo propuse una tardecita de invierno, antes de que la manada oficinesca arrasara el súper chino:
―Qué tal, ¿le hago una pregunta?
Levantó la cabeza y me clavó los ojos negros.
―Sí, m’hijo, dígame.
Me acuclillé a su lado.
―Le cuento ―dije, mientras Fidel le husmeaba las piernas al viejo―. Estamos haciendo una serie de entrevistas a abuelos con experiencia de vida, que tengan mucho para contar, mucho para enseñar.
―Basilio ―dijo, y me estiró una mano pesada, rugosa, noble.
En esos segundos de más que duró el apretón, el viejo reveló su templanza. Pensé: Se ve que desconoce el apremio de los tiempos modernos. Cuando da la mano, mira a los ojos. Al mirar a los ojos, registra al otro.
―Encantado, don Basilio.
Entornó levemente los párpados.
―Sin el don, che, que me hacés viejo. Y tuteame nomás, que ya estoy aporteñado.
¡Viejo sabio!
―Okey, Basilio, te comento: íbamos a hacer un documental… Pero, por cuestiones presupuestarias, al final va a ser un trabajo gráfico. ―Yo trataba de elegir las palabras precisas―. A usted… A vos… ¿te gustaría participar? Contarnos algo de tu vida.
Me miró incrédulo.
―¿Un reportaje? ¿A mí?
―En realidad serían charlas. Yo le hago preguntas, ¿vio? Y usted me cuenta lo que quiere, lo que tengas ganas me contás.
Asentía pausadamente mientras se rascaba la cabeza. Parecía interesado.
―¿Le gusta la idea, Basilio? Mire que no me tiene que contestar ahora, eh. Pero tené en cuenta que yo trabajo con gente del Estado, y hay un montón de posibilidades que pueden surgir a partir de…
―Pero… ―interrumpe, respaldándose contra la pared― ¿Me podrán dar algo?
Un máster, un fenómeno. Esgrimidor de la dignidad del que, sin protocolos ni falsa modestia, pide lo que necesita. Lo que le corresponde, mejor dicho.
―Algo… ―dije―. Bueno, en realidad no hay mucho presupuesto. Pero… ―Me miraba como un chiquito esperando caramelos―. Podemos hacer una picadita, Basilio. Una cervecita.
Ahí los ojos se le inundaron de alegría. Mucha alegría.
―Ah, bueno, bueno ―concedió.
Me dije: un queso, un salamín, un pancito. Preparo un Gancia con limón en el termo. Me traigo la sillita del balcón, y con dos mangos armo un living aquí mismo.
―¡Genial! ―exclamé. Y mirando el cielo―: ¿Qué te parece mañana, eh? Va a estar lindo mañana. Lo podemos hacer antes de que caiga el sol y se ponga fresco. Traigo una picadita, un fernetcito, y charlamos un rato, ¿eh?
―Bueno ―dijo el viejo, animado―, dealé nomás.
Y encima, pensé, un representante de los pueblos originarios: hasta tiene modismos y acento del interior.
―Pero vos solamente, ¿no, pibe?
―Sí, sí, sí. Yo sólo. Bah, con Fidel ―y esto lo dije acariciando al perro―. No le molesta, ¿no?
Hizo con la mano un ademán de descuido.
―No, traelo nomás al bicho.
―¡Buena, don Basilio!
Cruzamos nuestras manos en un apretón.
―Quedamos así entonces ―confirmé―. Mañana tipo cinco. ¿Okey?
―Sí, sí. Metele nomás. —Mientras me seguía estrechando la mano, me sonreía cómplice—. Ahora las pibas me van a pedir autógrafos. Menos mal que a mí todavía se me pone durazna.
―¿Autógrafos? No, no… No es para tanto ―dije entre risas, y tratando de desprenderme del apretón de manos―. Esto es algo pequeño, privado.
No sé por qué dije privado. Hay veces que no me salen las palabras adecuadas. Lo que quise decir fue amateur. No, amateur, tampoco. Independiente quise decir.
Basilio asintió y me guiñó un ojo jodón. Por si a su sabiduría ancestral le faltaba algo.
***
Desde hace tiempo venía pensando en hacer un documental: Longevisión, la mirada de la tercera edad. De cara a la delimitación de un identitario gerontológico, me interesa entrevistar a viejos de diferentes estratos sociales, de diferentes religiones y culturas. Quiero saber qué piensan los viejos nuevos, la camada de los de setenta años. Y también los “federados” de noventa o más. Preguntarles por ejemplo cómo asimilan la inminencia de la muerte, o qué anhelan del pasado. Quiero preguntarles sobre el amor y la pareja; sobre la libertad y el sexo. Sobre cómo vivían ellos la diversidad, antes de que existiera la diversidad. Ya lo dice el viejo proverbio japonés: “Un anciano es una obra de arte”. Y no perderé la oportunidad: los abuelos integran un colectivo que me interesa explorar. Creo que son un tema que hay que instalar en la agenda.
Pero como no cuento con el dinero necesario hasta que no cobre la indemnización por el accidente de la moto, pensé en comenzar un trabajo de campo, investigativo. Un ensayo previo —si se quiere— sobre la ancianidad. Y ahí fue que se me ocurrió proponérselo al abuelo del súper chino. ¿Qué podría ser ese viejo más que un viejo sabio?
***
Acomodé las compras en las alacenas y agregué agua en el bebedero del perro: no tenía una gota. Florencia dejó otra vez las galletitas abiertas. El asunto no pasa por quién paga las galletitas. El asunto pasa por hacer las cosas bien. Pareciera que últimamente tengo que ocuparme de todo. Ella cree tener derecho a desentenderse de las cosas del hogar. Claro, como yo ―justo ahora― no estoy aportando, se aprovecha. Es que ese rol de macho proveedor ya es de otro siglo… Y Florencia medio que se quedó en el siglo pasado. Ya bastante me cuesta darle para adelante y esquivar la clásica abulia depresiva del desocupado. Bastante tengo con no traicionar mi vocación rindiéndome a un yugo miserable, desatendiendo no sólo mi deseo, sino también mi talento. Procuro ser fiel a aquella vieja enseñanza de los hermanos del Instituto: “Tu talento es un regalo de Dios para ti, y lo que hagas con ese talento será tu regalo para Dios”. Así que no seré yo quien desperdicie un talento que está ―por orden divino― destinado al Señor.
Abro una planilla Excel. Destapo un porroncito de Patagonia y prendo un churrito. Bien que compré unas birras, un festejo anticipado no viene mal: estimula. Si la pego con lo de los viejos, remonto.
Vamos a ver, pongamos por orden los temas: salud, pareja, convivencia… Le quiero preguntar todo al viejo: infidelidad, drogas, sexo. Este abuelito de Heidy es un golazo. Me encantaría grabarlo en video, mostrar su look jipón, explotar los atardeceres en el mercadito. Pero bueh, le voy a sacar unas fotos con el celular. Con eso y lo que escriba puedo armar un buen artículo.
La llave.
Florencia.
―Hola, amor ―me anticipo.
―Qué hacés ―dice, y clava los ojos en la botella―. Compraste cerveza.
Deja el portafolio y el abrigo sobre la mesita de entrada.
―¿Querés, Flor?
―Me hago pis ―dice, y entra en el baño.
Algo la irritó. Seguramente, el faso. Lo apago de inmediato para no acrecentar su malhumor. Y seguro que la cerveza también le jode. El hecho de que no la haya “participado”. Como si cada cosa que hago tuviera que compartirla, pedirle permiso. Al escatimarme el beso, me hace comprender a su estilo que está enculada. Me está diciendo en su idioma que me mandé una.
Ahora, ¿enculada por qué? ¿Porque intento no caer en la mediocridad de ir a mendigar miserablemente? ¡Tengo cuarenta y dos años! ¡No me va a echar en cara una puta cerveza! Además, compré el pack justamente para ahorrar: la cajita de seis unidades vale un veinte por ciento menos que comprarlas por unidad. Que no me joda, porque hasta en eso pienso. Y del faso mejor ni hablar, porque no gasto un centavo en eso. Es más, con las plantitas que tengo bajo la mesada con luz artificial las veinticuatro horas, no sólo me proveo yo, sino que hasta hago unos manguitos en la facu.
Me cuesta volver a concentrarme. Soy tan sensible que necesito saber que todo está bien. Es lo que nos pasa a los que registramos al otro. Aunque ―como la conozco― sé que no está todo bien: tengo que pensar qué decirle y qué hacer para desencularla. Si no, ya sé lo que va a pasar: la bola va a crecer exponencialmente, a mí se me hincharán las pelotas de manera definitiva y, hacia la noche, sobrevendrá el terremoto, la hecatombe. Y, si las cosas siguen así, un día de estos tocaremos fondo. Soy un tipo que lucha por las minorías y los oprimidos ―especialmente por los derechos de la mujer―. Pero todo tiene un límite.
¿Por qué será que siempre me caen parejas tóxicas? Eso es algo que tengo que trabajar con el licenciado Ricardo, se ve que yo también estoy haciendo algo mal.
Como sea, es un buen material para conversar con Basilio. Anoto.
Florencia sale del baño.
―Vení, amor ―digo, en plan inclusivo―. Vení que te cuento.
Se acerca arrastrando los pies, el mentón ligeramente elevado, la mandíbula apretada.
―Qué.
―Mirá lo que estoy haciendo.
―No sé qué es eso.
Me reacomodo los huevos mentalmente, porque no hay peligro: tengo los tanques de paciencia a full. Por ahora.
―El proyecto de la tercera edad ―digo, orgulloso―. Empecé.
Le toco el culo por debajo de la pollera. Siento la rigidez. No la del culo, sino la de ella. Su reticencia.
Saco la mano.
―¿Viste el viejo que está siempre sentado al lado del chino?
―Sí, qué pasa.
Tanques de paciencia al setenta por ciento. Baja rápido.
―Se me ocurrió arrancar con él ―digo, y direcciono el cuerpo hacia ella―. En vez de esperar que los chicos del Ministerio consigan equipo y todo eso, arranco yo con las entrevistas y listo.
Sonrío, y agrego:
―Basilio se llama el viejo.
―Sí, ya sé.
¿Y cómo sabe?
Se acerca a la heladera y saca una cerveza. La abre toscamente, casi rompiendo el pico. Ahí está lo que digo: bien que a ella también le gusta tomarse una birrita después del trabajo. La diferencia es que yo la disfruto. Ella, en cambio, la bebe con odio. Porque la compré yo, claro. Bah, la plata es de ella, okey. Pero soy yo quien decide otorgarnos el permiso; soy yo el que nos regala un buen momento. Momento que ella jamás se permitirá disfrutar porque siempre arruina todo con su puta intolerancia.
―¿Así que estás otra vez con eso? ―dice, y toma un trago―. Pensé que estabas buscando laburo.
Claro, te encantaría que siga siendo el perdedor tiracables de siempre.
―No. Quiero hacer lo de los viejos. Si no es un documental, será un libro.
―¿Un libro? ―Revolea los ojos―. Ah, mirá qué bueno. No sabía que vos sabías escribir. ―Prende un cigarrillo―. Y vas a pagar las cuentas con las regalías del… “libro” ―dice, haciendo comillas.
Vuelvo el cuerpo hacia la computadora. Ella continúa:
―Digo, porque si el Estado quiere financiarte a vos y a tus amigos del Ministerio, ok. Pero yo no sé cómo vamos a hacer acá, eh.
Ya te voy a devolver tus putos ahorros, pienso. Yo no me llamo Tres Mil Quinientos Dólares Roñosos.
―Flor ―digo, con altura―, en todo caso no es el Estado. Hay partidas que se destinan a cultura, a investigación…
―Sí, y esas partidas parten siempre para el mismo lado parece —dice con sonrisita cáustica.
Me saca de quicio. Todo negativo.
―A ver, Flor, decime: qué es lo que te jode.
―No, a mí no me jode nada. Ahora, los gastos…, no sé. ―Se mete en el baño a buscar algo. Desde allí dice con voz apenas audible―: Igual, este país no lo voy a cambiar yo.
―¿Pero qué querés decir?
―Nada, César. Nada.
Niega y resopla. Me hace acordar a mi vieja cuando yo no me levantaba a la hora que ella pretendía. Como si un tipo a los treinta y cinco años tuviera que darle explicaciones a la mamita de a qué hora se levanta. Me enferma cuando Florencia me trata como a un chico, como si yo fuera un inmaduro, un pelele inconsistente. Siempre tiene algo para objetar. Jamás conocí un ser tan soberbio.
Igual que cuando alquilamos acá. Si yo no le hubiera ocultado a la propietaria que teníamos un perro, ahora no tendríamos departamento. Y los padres de ella habrían perdido el depósito. Gracias a Florencia y su “ética aristotélica” ―que gusta enrostrarme― seguiríamos viviendo con esos viejos metiches, que jamás me agradecieron no perder la guita. Ella no quiere ensuciarse las manos, pero bien que disfruta los beneficios de estar con un tipo de mundo.
Procuro calmarme:
―Hoy nos presentamos oficialmente con el viejo —digo.
―Sí, igual no entiendo qué es lo que querés hacer con el viejo ese.
Tanques de paciencia al cincuenta por ciento. Tranquilo, todavía queda.
―Florencia…, seamos realistas: todavía no estoy posicionado, nadie querría producirme el documental ―me mira como si yo hablara pavadas―. Así que decidí arrancar yo. Todos los recursos que no les pida ahora a los chicos del Ministerio me quedan después a cuenta para prensa y difusión.
—¿Un documental con ese vagabundo?
—¡No lo estigmaticés, Flor!
Me mira fijo. Después, toma un largo trago y desvía la mirada al vacío.
―Inclusive ―continúo―, me gustó la idea de que el proyecto pase de audiovisual a gráfico.
―Bueno… ―dice con displicencia―, si a vos te parece. Quizás, antes de tomar determinaciones deberías preguntarles a los demás, ¿no?
―¿A quiénes? ¿A los chicos del Ministerio?
―Sí, César. A los chicos del Ministerio.
Hace un fondo blanco, apaga el cigarrillo en la pileta de la cocina y, sin decir palabra, sale con Fidel.
Bajón abrupto. Tanques de paciencia al veinticinco por ciento.
Es que siempre se cagó en mis proyectos. Lo que me está diciendo con el desplante es: “Antes de tomarte una cerveza, me tenés que avisar. Antes de iniciar un proyecto, me tenés que avisar. Madurá, César. Uno no hace lo que quiere. Y menos vos”.
Pero yo sé qué le pasa en realidad: le pasa que le jode mi independencia, le jode mi empuje. Considera subversiva cualquier cosa que no sea funcional al proyecto común de la pareja. Mi vuelo individual le resulta amenazante. Le molesta que yo genere un marco estratégico para salir de la coyuntura. No soporta que le cambien el paradigma. Y otra cosa que no soporta es mi militancia. No le gusta que me junte con los chicos de la Agrupación, se pone celosa, tiene pánico de que nos afiancemos como cuadros políticos. La subleva que miremos un poquito más allá de su pobrísimo horizonte burgués. De la boca para afuera le parece bárbaro que milite, pero en el fondo no le gusta nada. Es bastante fascista.
Tanques de paciencia en empty. Ha logrado cagarme el día.
***
Llego a las seis y media al mercadito chino. No traje a Fidel porque quiero darle a la entrevista un cariz profesional. También pensé mejor lo de la picada y no tenía ningún sentido, se vería mal dos tipos comiendo y chupando en la vereda; ya bastante con traer la sillita.
El viejo me ve venir y sonríe. Pícaro.
―Cómo va, don Basilio. Se acuerda, ¿no?
―Sí ―dice, y hace el gesto de cortar salamín en una tabla―, la picadita.
Qué lo parió, se acuerda. Abro la silla y me siento al lado de él.
―¿Sabe lo que pasa? Queda mal que hagamos una picada acá en la vereda. Con el chupi y todo eso… ―Revuelvo en la mochila―. Mejor, mate y bizcochitos. ¿Qué le parece?
Me mira de refilón.
―¿Bizcochitos?
Puta, me parece que se quedó empecinado con la picada.
―¿Quiere que compre un poco de jamón y queso?
Afloja el ceño.
―Y…, vos dijiste.
―Bueno, okey ―digo, y me levanto―. Ahora vengo. Le dejo acá las cosas.
Entro al chino, compro cien y cien de salchichón con jamón y fiambrín, y un par de flautines.
El viejo me recibe sonriente. Agarra el paquete y lo desarma. Los dedos fuertes se incrustan en el fiambre, las uñas renegridas arañando el borde de la feta.
―A vos cómo te gusta ―dice, y me mira fijo.
―No, no, don Basilio. Está bien. Yo paso.
Endurece el ceño.
―No, no, en serio ―confirmo.
Ese fiambrín debe ser veneno, y encima Basilio le clava los dedos engrasados al pan. Lo abre y saca la miga para formar un hueco. Arma un cilindro compacto con la totalidad del fiambre, y rellena con ese cilindro el hueco que dejó en el pan. Aprieta con fuerza hasta amalgamar los distintos elementos en un único y contundente tubo. Y de un tarascón, acaba con la mitad de ese tubo. Mientras mastica, me mira fijo, y eso me hace sentir algo incómodo. Disimulo poniendo en marcha el grabador.
Quizás el viejo no sea tan pulido como yo esperaba.
Puta, ya me estoy tirando abajo. Ahí está la carga de Florencia. Si mi instinto me dice que es un viejo sabio, por algo será. Tengo que aprender a confiar más en mí, a no dejarme llevar por personas tóxicas. Aunque esas personas tóxicas sean tristemente cercanas.
―Coma tranquilo, don Basilio, coma. Yo mientras voy preparando las preguntas.
―Mmññgh…
―Cuando usted me dice, arrancamos.
―Mmññgh…
El viejo se atora. Se lleva el pulgar a la boca y levanta los ojos. Entiendo lo que quiere:
―Ah, mate ―digo, y cebo uno de inmediato.
Se ve cómo usa el líquido para bajar lo que acaba de engullir.
―Aggghhh… Otro ―dice.
Le cargo un segundo mate.
Se zampa el violento sándwich en dos minutos. El mismo tiempo que le llevó construirlo. Con el papel del paquete, se limpia las manos.
―¿Y el perrito? ―pregunta.
―No, lo dejé. Para que no nos moleste.
Asiente comprensivo.
―Bueno ―dice―, métale nomás.
―Bueno, arrancamos.
Pongo en puerta el grabador que ya andaba desde hacía rato.
―Don Basilio. Sea libre y responda desde su experiencia emocional. ¿Cómo ve a la juventud de hoy en día? ¿Qué diferencias encuentra con los jóvenes de su época?
Mete la miga sobrante en el papel del fiambre, hace un bollo, y a su vez mete ese bollo en la bolsita de plástico.
―Los pibes son pibes ―dice, y me hace el gesto del pulgar―, los viejos son viejos.
Me apresuro a cargarle otro mate.
¿Qué habrá querido decir? Sin duda, hay filosofía en esas palabras. Los pibes son pibes… los viejos… ¡Claro! Lo que está diciendo es: “Cada cosa a su tiempo, porque hay un tiempo para ser joven, y un tiempo para ser viejo”. Ahora que lo pienso, es una respuesta brillante. ¡Cómo lo prejuzgó Florencia!
Le entrego el mate mientras asiento satisfecho. Basilio saluda a la gente que pasa. No parece muy concentrado. Quizá no toma consciencia de la entrevista, ni de su importancia como testigo de una época. Procuro atraer su atención:
―¿Vamos con la segunda?
―Dealé.
La gente que sale de comprar afloja el paso, se queda mirándonos.
―Le siento como un acento del interior ―digo―. ¿Qué lo trajo a la ciudad? ¿Cuándo se vino? ¿Qué extraña de su lugar de origen?
Chupa del mate hasta que hace ruidito.
―Sí, yo vivía en Catán ―dice―. Pero acá es mejor.
―¿En González Catán?
―Cuando me sacaron del Melchor Romero, me juí pa’ Catán. Ahí estaba mi compadre.
―¿Su compadre?
No entiendo bien a dónde va.
―Sí, pero me vine cuando me lo mataron.
¿Se lo mataron? ¿De qué habla?
―¿Le mataron a un familiar?
―Yo sabía que me lo iban a amasijar.
Melchor Romero, amasijar… Hmmm…
―Bueno, pero ahora vive acá ―digo, con comprensiva firmeza―. Acá la gente va como más apurada, ¿no? Como que no conectan unos con otros. Como que está enloquecida la gente. ¿Usted qué piensa de la alienación en las grandes urbes, eh?
―¿Lo qué? ¿La hiena…?
―Digo: qué piensa del caos porteño, que nos vuelve locos a todos.
Levanta los hombros.
―¿Locos?
Asiento. Y responde:
―Yo ya soy viejo ya.
Sí, ya sé que es viejo.
―La vejez en la ciudad es menos dura ―sugiero.
―Conmigo son buenos acá.
¿Quiénes son buenos? Ay, Dios… Esto no va ni para atrás ni para adelante.
―Cómo se llevaba con las minas, don Basilio ―disparo―. Cómo manejó a lo largo de su vida las cuestiones de polleras…, los “humores femeninos” ―le hago comillas, cómplice.
Revolea los ojos:
―Una cosa es un hombre y otra cosa es una mujer.
¡Otra vez lo mismo, la concha de la lora!
―Sí ―concedo―, pero a ver… Usted qué piensa, por ejemplo, de la convivencia.
Se agarra la cabeza.
―¡Nooo, hermanazo! ―dice, y se ríe.
Al fin lo despabilo con algo, qué lo parió. Evidentemente, ha convivido.
―En el Melchor nos dejaban dormir juntitos.
¿Qué mierda dice?
―Ah, los dejaban dormir juntos…
Asiente.
―Y usted les bancaba el desorden a las minas, y todo eso.
―¿A las minas?
―Sí. Que dejen todo abierto, que se olviden las luces prendidas, que llenen de pelos el lavatorio. Yo, por ejemplo, con la “patrona” ―le guiño cómplice, porteñazo― estoy cansado de agarrar una galletita y que esté toda húmeda, blandita.
Se ríe el viejo.
―A vos te gusta la galletita ―dice con mirada de lince. Y él también me guiña un ojo. Y sigue―: No te gusta blandita. ―Otro guiño―. Te gusta durita.
―Obvio ―digo.
Otro guiño.
Hipa violento: la cabeza casi se le despega del tronco como un cohete a la luna. Procura disimular el eructo letal, pero después de un soplido silencioso me llega el vientito cálido con la primera digestión del fiambrín.
Este viejo es un lumpen. Voy a tener que inventar algo para que Florencia no me lo eche en cara.
―Bueno, don Basilio, yo con esto tengo por ahora. Vamos cortando, que ya está oscureciendo y…
―… y adónde vas a dormir esta noche ―interrumpe, su pesada mano tomando posesión de la mía.
Por reflejo desvío la mirada hacia la vereda de enfrente: Florencia pasea a Fidel. Mira hacia acá y, bien a su estilo, me lanza un gélido saludo. Sigue caminando, pero Fidel pugna por cruzar la calle. Intento zafarme de la manaza de Basilio, pero me aferra.
―Venite a dormir esta noche ―dice, acercándose tanto que le siento el aliento a mate y salchichón―. Calientitos, nos hacemos cositas.
Espeluznado, descubro a través de sus chancletas y atravesando sus medias de lana, formaciones calcáreas que le nacen de las uñas de los pies. ¡Onicomicosis! No la había notado antes, pero tal monstruosidad ha pasado a un plano muy secundario. Me suelto violentamente.
―Bueno ―balbuceo confuso―, eh…
Me caza el antebrazo:
―Dale, flaquito. Mirá que yo tiro bien la goma, eh. ―Sonríe libidinoso, y con la punta de la lengua juega a ponerse y sacarse la dentadura superior―. Y sin dientes.
―No, no. ¡No, no, no!
―Aghhh…, sí, dale ―dice, y tira con fuerza obligándome a agacharme―. Si vos querés. ¿Para qué me hiciste todo el entre del reportaje? Si te gusta. Te gusta durita la galletita.
Logro soltarme. Levanto la silla y la doblo. Y agarro la mochila.
―Bueno, don…
―… calientitos, dale.
―No, don Basilio. Me parece que no es así la cosa. Hasta mañana, don Basilio.
―Dale, flaquito, no te hagás rogar ―dice, pestañando como una geisha―. Mirá que tengo la cola jugosa.
¡Qué asco, por el amor de Dios! Aprieto el paso, alejándome del degenerado.
***
Llego a casa antes que Florencia. Dejo la sillita en el balcón y guardo el grabador. Descargo el mate y lo lavo con detergente y agua hirviendo: quién sabe las pestes que tiene este viejo asqueroso. Pensándolo mejor, echo a la basura el mate y la bombilla. ¡La puta madre que lo parió carajo!
La llave.
Ahí está Florencia.
El perro corre hacia mí, me salta encima.
―¡Hola, comandante! ―Lo palmeo.
Florencia se acerca.
―Hola ―dice, y me da un pico secote―. Bueno, contame cómo te fue con el viejo.
Qué la parió. Ni siquiera desensilló y ya me está preguntando la guacha. Es como si intuyera mi fracaso.
―No, mirá —digo, mientras me seco las manos con el repasador—. Estuve pensando lo que me dijiste y decidí hacerte caso.
―No entiendo ―dice Florencia―. ¿Hacerme caso con qué?
―Con abandonar el proyecto de la ancianidad.
―Pero si estabas ahí sentado con el viejo.
―Sí, pero por una cuestión de principios, Florencia ―digo, y disfruto―. Le fui a decir que no íbamos a hacer la entrevista. Le quise avisar, de puro atento nomás. Y además le compré un poco de crudo y queso, pobre hombre. Como le había prometido. Hay que ver cuánto hace que no come. Es inconcebible que un viejo sabio como don Basilio tenga que padecer tal ignominia.
―¿Qué? Pero nadie te dijo que dejes de hacerlo. Yo lo único que te digo es que…
―No, Flor, escuchame ―interrumpo―. Tenés razón vos. No puedo estar haciendo un documental… Bah, un ensayo periodístico, sin que me paguen, mientras que vos te rompés el lomo en una oficina.
Parece que le toqué el corazón, porque se acerca y me agarra la mano.
―No, tonto. Yo no quiero que dejes de hacer lo que te gusta. Sólo que…
Está bueno esto, tengo que aprovecharlo.
―No, cielo ―digo, solemne―. Está decidido.
Qué rico se siente que venga al pie.
―Y te digo más: en cuanto salga lo de la moto, te devuelvo todo.
Ahora me suelta la mano. ¡Ja! Te sentís una perra, ¿no?
―Pero qué tiene que ver eso, César. No es eso ―dice―. No me tenés que devolver nada. Lo que quiero es que consigas algo más firme, más estable.
Otra vez la utopía de la estabilidad. Algo más estable: Tiracables. Eso le encanta. Si hasta tiene rima y todo, y suena como una obra de Molière: El estable tiracables.
―No, sí, sí… ―digo, enorme, magnánimo―. Te lo voy a devolver.
―Pero aparte… ―insiste―, ¿cómo sabés que vas a cobrar lo de la moto? Venías de contramano. Sin luces, sin casco.
―Sí, Florencia, pero la moto tiene prioridad ―digo, ofuscado por tener que explicar lo obvio―. Además, las lesiones que tuve. ¡Por favor! Va a tener que pagar ese hijo de puta.
Otra vez cara de orto. No hay caso: ella necesita verme mal. Apenas intento levantar cabeza, se encula. Es tan psicópata.
―¿Qué lesiones tuviste, César?
―¡¿Qué lesiones?!
Me cuesta contener la furia. Es en sí mismo violento que tenga que probar una y otra vez mis derechos. Qué impotencia, carajo.
―Los raspones ―digo gesticulando―, la torcedura del pie. ¿Te parece poco? Y eso sin contar el daño moral y el lucro cesante.
―¡¿El lucro cesante?! ―grita con los ojos desorbitados.
Sé que toqué ahí donde le duele. Hace ademanes aparatosos de calmarse a sí misma.
―No, César, mirá: yo no quiero que me devuelvas nada. Menos si le vas a sacar la plata a un pobre tipo.
Odia que deje en evidencia su actitud miserable. Zorra.
―¡¿Pobre tipo?! ―grito, indignado―. ¡Casi me mata, Florencia!
―¡Casi te matás vos, César! ¡Vos venías de contramano! ¡Y además no respetás un puto semáforo!
Ahí está de nuevo la Señora Moralina beneficiando a terceros. ¿Y por casa, Madre Teresa? ¿Alguna vez me vas a beneficiar a mí?
―¡Puta, Florencia, por favor! Es una moto, no voy a estar parando en cada semáforo ―digo con la contundencia que me otorga la razón y el sentido común―. Justamente el beneficio de una moto es poder eludir el tráfico.
―El tráfico, César. No las leyes.
―¿Qué leyes?
―¡La leyes de tránsito! ¿Cuáles van a ser?
¡Ah, no! Ahora me sale con esa pelotudez, como si no alcanzara con cuestionarme lo del seguro. Todo me lo tiene que objetar. Y claro. Por algo es prisionera del sistema. Una esclava de tiempo completo por un sueldo de hambre en un país de avivados. Yo traté muchas veces de sacarla de ese lugar de mediocridad, pero no hay caso. Parece que le gustara el sometimiento, que le gustara desperdiciar lo que tanto nos cuesta conseguir.
Bueh, no me tengo que enroscar. Entre ese viejo repugnante de Basilio y los pruritos de Florencia, ya se me hincharon soberanamente las pelotas. La verdad, me sacaron las ganas de todo.
Igual, ya está. Tengo que desconectar. Me merezco un descanso.
Eso es lo que tiene el trabajo independiente: al ser tu propio jefe, si no ponés una hora de corte, no cortás nunca. Y hoy ya está, por hoy basta. Aparte, ahora a las nueve está el partido. Y para relajarme un poco después de tanto estrés le podría decir a los pibes que se vengan a jugar a la Play. Y armamos uno. Aunque seguro que Florencia me rompe los huevos con que se quejan los de abajo por el ruido, o con que ella se tiene que levantar temprano, o con que le molesta el faso. Porque algo va a encontrar para joderme la existencia. De alguna manera se las va a arreglar para aguar la fiesta. Yo la conozco.
Pero cuidado: si sigue así, lo que se va a ganar es un boleo en el orto. Decí que bueno… en el último año me está costando un poco el temita de la plata. Pero que no joda, porque hay unas pendejas en Sociales que ni te digo. De hecho, está la hija del senador. Ese teñido de colorado que todos sabemos que la levanta con pala. Y la minita no sólo tiene plata, sino que además está buenísima. Así que, Flor, no tensés más la cuerda. Valorá de una vez por todas al que tenés al lado. Yo no puedo estar haciéndome autobombo como si fuera un prostituto, como si fuera un ególatra. Es hora de que te des cuenta solita de quién te calienta la cama cada noche. Y es hora de que lo empieces a aprovechar, a respetar. Y sobre todo a valorar. Sí, es hora de que me empieces a valorar. El día que yo la pegue, bien que te va a gustar estar a mí lado. Bien que te vas a pavonear orgullosa por los canales de televisión y los pasillos de la Casa Rosada. Bien que te vas a emocionar cuando yo cuente en algún estrado cómo me bancaste cuando “yo no era nadie”. Cómo confiaste en mí. Cuando, en verdad, no hacés más que retacearme lo necesario para que yo pueda triunfar. Deberías agradecer que te elija como mi mecenas. Cientos de minas querrían ocupar tu lugar. Y vos haciéndome planteos ridículos. Tenés que bajar del caballo, Florencia. Tenés que trabajar la soberbia. Deberías agradecerme en vez de andar fiscalizando cada cosa.
Pero no hay caso. Para qué me caliento, si ya sé que nada va a cambiar. Flor nació para ser un oscuro y anónimo engranaje del sistema. No tiene mi vuelo, no tiene mi touch. Tengo que ser comprensivo. Mi lugar es un lugar de responsabilidad. Merezco los derechos y las prerrogativas, sí. Pero también tengo que aceptar las obligaciones del que ve un poco más lejos. La más importante de esas obligaciones: ser paciente con Flor. Ella no tiene la culpa de la educación de dos padres pequeñoburgueses.
¡Uh, ya empieza el partido! ¿Ya son las nueve? ¡Me recolgué! Cómo se pasa el tiempo cuando laburás en lo que te gusta. Nunca voy a entender a esos losers que se hipotecan por un sueldo en una oficina. Acumulan tanto resentimiento que se convierten en personas tóxicas. Y los que buscamos algo mejor en la vida ―los que tenemos algo para dar, para ofrecer a los demás― terminamos padeciéndolos. Pero es así, no voy a cambiar yo algo que está instalado desde siempre. Y más en este país de vagos.
En fin, qué se le va a hacer. Yo voy a seguir aportando siempre mi grano de arena. Voy a seguir poniendo el hombro para construir. Y lo de los viejos no lo largo. Los abuelos son todo. De ellos venimos y hacia ellos vamos. Los abuelos… los abue… Puta… si seré salame, que hasta me emociono… Es que cómo no mariconear con los viejitos si nos legaron la sabiduría. Aprovecharla es nuestra tarea primordial. Mi misión: colectar esa sabiduría.
Se me ocurre una idea: ¿Y si entrevisto a los del geriátrico de acá a la vuelta? Los tengo a todos juntitos en un mismo lugar. Son público cautivo. ¡Cómo no se me ocurrió antes! Nota mental: entrevistar a los viejitos del geriátrico de acá a la vuelta.
Pero será mañana, porque ahora tengo que parar un cacho. No puedo trabajar todo el día. Además ya empezó el partido. Y me pegó el bajón del faso, ¡necesito comer!
―¡Flor! ¡¿Pedimos sushi?!