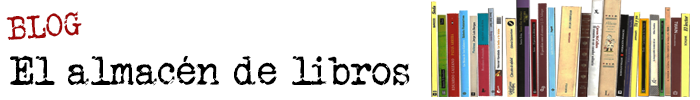UN HOTEL PARA JANE EYRE por María José Eyras

Promedia la estadía en el Viejo Hotel. La brújula del verano parece haber enloquecido y en Ostende el clima va desde el sol pleno al chaparrón imprevisto.
En la valija traigo un ejemplar de Jane Eyre. De chica había leído una adaptación que no me dejó ningún recuerdo. En la versión completa al fin voy a conocer al personaje de familiares resonancias. ¿Tendré algo que ver con esta Jane? Traigo también otros dos libros, elecciones ligadas a una separación que aún duele: un manual para administrar el dinero y el Elogio del gato. Porque un día, si bien dejé de tener marido, acepté la propuesta de mis hijos de tener un gato. Y por si acaso la prosa de Charlotte me saturara.
Munida de la novela de la Brontë y de una tableta, recorro una vez más los pasillos del hotel. Me detengo en las fotos de época tomadas por Böhm, padre del actual dueño de las librerías homónimas. Son vistas de un Ostende desierto, grupos de bañistas demodés, huéspedes disfrazados, alternan con viejas propagandas de cuando el lugar era apenas un emprendimiento comercial, recortes de diarios.
Hacía mucho que quería conocer este hotel fundado en 1913 por pioneros belgas. Tenía referencias de sus atractivos y lo visité por primera vez gracias a la iniciativa de una amiga socia. Vinimos a dar un taller sobre la italiana y entrañable Natalia Ginzburg. En ese viaje descubrí una huésped leyendo Hospital Posadas al borde de la pileta. La novela de Jorge Consiglio no sólo acababa de aparecer, tampoco era un libro cualquiera. Lejos de los circuitos comerciales de las editoriales grandes, su lectura hablaba a las claras de alguien amante de la literatura. Hoy, mientras escribo sobre un petit mueble custodiado por dos veladores antiguos, otros huéspedes, hundidos en los sillones, leen al amparo del atardecer sin argumento mientras esperan la hora de cenar.
La cena se sirve en un salón decorado con aparadores traídos cuando se construyó el hotel. Sobre las paredes hay fotos que replican vajilla, cacharros, una vieja sopera de alpaca. En juego de espejos y tiempos, la vieja sopera de alpaca está allí mismo, bajo la foto respectiva.
Al rato yo también me pongo a leer. En la primera escena, un día de tormenta, la tía y madre adoptiva de la niña disfruta del hogar encendido junto a sus hijos de sangre y rechaza con dureza la proximidad de Jane. La protagonista se refugia en el alféizar de la ventana del cuarto contiguo, entre el cortinado y el vidrio que le permite ver los prados protegida del clima y toma un libro al azar. Se trata de una Historia de los pájaros británicos. Intenta leerla pero salvo párrafos de la introducción, el texto no le interesa. Sin embargo, las láminas la llevan a deleitarse en imaginar paisajes nevados, le sugieren historias y dice: “con el libro en las rodillas me sentía feliz a mi manera”. Es esa misma felicidad la que flota en el silencio del lobby. Con la diferencia de que Jane teme que la interrumpan y así sucederá, de manera brutal, cuando descubran su escondite, el primo le saque el libro y se lo tire por la cabeza, hiriéndola. Un libro pesado, de tapas duras y oscuras, muy distinto al ejemplar que tengo entre manos. Cuántos ecos despierta aún hoy esta escena cruel. Obviamente, nadie aquí tiene razones para temer ser interrumpido o agredido así, como la pobre Jane. Al contrario, las horas son amigas que abrazan los ratos de lectura, el dejarse ir en la corriente de la ficción. Amable alianza de ficción y vacaciones. Son las vacas más dulces, decía mi padre, y aquel juego de palabras infantil oído tantas veces vuelve a mí con sentido renovado. Es que además el hotel es un placer en sí mismo: el espacio de la piscina rodeado de matas verdes, los rincones escondidos del jardín, cada lugar de estar donde conviven sofás de estilo con cuadros modernos, los patios habitados por escaleras que parecen llevar a ninguna parte, la enredadera lejana detrás del blindex, el rosal en un ángulo, los pináculos de cerámica. Recorrerlo hace el efecto de suave embriaguez de un clericó al atardecer, mezcla de frutas en perfumado cóctel de laberinto borgeano, hostería serrana y sofisticación cosmopolita.
Al encanto de este eclecticismo atemporal, se suman el hecho de que aquí, en una de las habitaciones, se alojó alguna vez el autor de El Principito. Una tarde fresca hacemos la visita guiada que se ofrece a diario. Después de recorrer las instalaciones de la planta baja, por una escalera angosta llegamos al famoso cuarto del mirador. Son casi las cinco, el sol aún resbala suave luz sobre las paredes y cuelgan en fila las inolvidables ilustraciones del relato más hermoso que leí en la niñez. La escena del zorro hablándole al pequeño príncipe del papel del tiempo y la constancia en la construcción del amor vuelve: el tiempo que perdiste con tu rosa… El principito se aleja pensando y el grupo, de regreso, repara en una gran puerta doble que está cerrada. El guía cuenta que es la actual sala de música y se destinará en breve a biblioteca. Me alegra la coherencia de la idea. Además de sus livings y rincones verdes, el hotel dispondrá de un nuevo espacio para albergar a la comunidad de lectores que lo ha elegido como refugio. Porque uno de los atractivos de este lugar es la coincidencia espontánea de huéspedes lectores. Cada día atisbo las tapas de los ejemplares que tienen entre manos y si el libro reposa a un costado les pregunto qué están leyendo. Este año las lecturas van desde los cuentos de Laura Alcoba, pasando por la ya clásica trilogía de Di Benedetto –Zama, El Silenciero, Los suicidas– hasta El tiempo entre costuras, la novela de María Dueñas llevada a serie de Netflix. Hace un rato, en las reposeras, una señora se deleitaba con La libertad de Corker, de John Berger mientras otra pasaba el tiempo con Un mal nombre de Elena Ferrante. Libertad y diversidad. Jane Eyre habría sido feliz aquí. No habría sido interrumpida.
Antes de volver a Buenos Aires habré terminado la lectura de la novela. Deslumbrada por el poderoso destilado de pasiones de la chica Brontë, sabré acerca del poder de la imaginación de la autora, del espíritu independiente de la protagonista –reconocido por la feminista Adrienne Rich– y, también, del oscuro romanticismo de la historia. El virus del romanticismo. Puedo detectar sus estragos en la adolescente enamorada que fui, en la joven esposa y madre y hasta en la desprevenida señora que jamás concibió divorciarse. O más aún, en la grey de compañeras de generación que después de largos matrimonios, de décadas junto al padre de sus hijos, están ahora separadas.
Cómo seguir adelante, cómo pensarnos. Cómo lograr, aunque una parte de nosotras tal vez siga buscando a Sir Lancelot, que la incertidumbre amorosa, el miedo a la vejez en soledad no se ciernan sobre el futuro como las nubes de una novela gótica. En minutos saldremos a cenar. De paso por la recepción tomaré un señalador, atención de una casa que conoce a sus visitantes. Detrás de la puerta, un sendero de arena lleva al mar. La noche está despejada y las estrellas se derraman en racimos de destellos diminutos e innumerables. A la voz de mi padre se une la de un amigo de Granada: Leer, escribe, es viajar hasta el lugar donde uno se encuentra. Puedo seguir leyendo mientras me den los ojos. Pero…¿dónde estoy? No lo sé. Caminaremos una vez más bajo este cielo. Aún nos quedan horas, días, cuántos instantes, dulces vacaciones. Para seguir viajando hasta el lugar donde me encuentre.
María José Eyras, 23 de jul. de 18