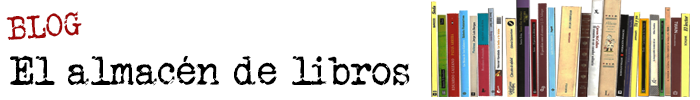CÁNTAME, MARCO ANTONIO por Maumy González

Cántame, Marco Antonio[1]
Por Maumy González
―¡Me dejó! ―grita Elena desde el otro lado de la línea.
Renata apenas reconoce la voz ahogada de su amiga. Hace más de un año que no sabe nada de ella. No entiende de qué le habla. Se asusta. Piensa que Darío volvió a pegarle, que está tirada en la sala, sangrando, y el único teléfono que atinó a marcar fue el suyo. Le pide que se calme, que le cuente, pero Elena no quiere. Dice que está muy mal, necesita verla urgente. Renata no puede negarse. Va hasta su apartamento a pesar de la promesa que se había hecho a sí misma de no volver a meterse en sus asuntos.
Elena baja a abrirle en bata, con el pelo revuelto y, contra la idea que Renata se había hecho, no sangra, solo en los ojos se le nota un dejo de desesperación insana. La abraza. Parece que apretara una muñeca de trapo. Elena está ida, en otro planeta. No habla mientras suben. Cosa rara en ella que cuando dice hablar empapa como una garuíta.
Al salir del ascensor Renata escucha la voz nasal de Marco Antonio Solís. Canta no hay nada más difícil que vivir sin ti, desde el apartamento, a todo lo que da el equipo. Música como para cortarse las venas. Se da cuenta de que a Elena le tiemblan las manos. Quisiera ayudarla a abrir pero se contiene. La deja manejar las llaves con torpeza, empujar la puerta con el cuerpo.
Adentro huele a café recién colado. Un aroma turbio, a tono con la situación. Elena, aún sin hablar, va a la cocina. Regresa con dos tazas. Le da una a Renata y se tira en el sofá a revolver la suya. Mira el café como si fuera un espejo mágico, algo que le traerá de vuelta los días buenos. Sacude la cabeza. Deja la taza sobre la mesita.
―Darío tuvo el descaro de contarme que tiene otra mujer… ―dice.
Mientras habla amaga con vaciar el cenicero. Se arrepiente a último momento. En su lugar enciende un cigarrillo. Renata tiene la espalda rígida. Espera que pase algo. No sabe qué pero seguro algo trágico, un drama.
―Es una clienta de la inmobiliaria ―dice Elena―. Darío le estaba vendiendo la casa. La tipa vive con la madre todavía ¿puedes creer?
Habla con rabia, con esa voz ronca que parece salida de un culebrón de la tarde. Renata envidia el cigarrillo que se agota entre sus dedos. Le gustaría dar una calada larga, iluminadora, para saber qué decir.
―Conseguí la dirección ―dice Elena.
―¿Vas a ir a verla?
―Por supuesto. Tengo algunas cosas que decirle.
Renata esperaba que dijera una cursilería, que llorara, no que se le ocurriera ir a pelearse con la amante del marido.
Discuten.
Renata quiere a Elena. Se conocen desde que iban al colegio. Sin embargo, desde que conoció a Darío dejó de ser la misma. Darío no me deja salir sola porque es peligroso, le decía. Nos vemos después porque Darío está esperándome en el shopping y sabes cómo se pone cuando llego tarde. Por supuesto que Renata lo sabía. Conocía su mirada acartonada, la arruga que se le marcaba entre los ojos.
El día que se comprometieron Darío le regaló un anillo carísimo. Elena estaba tan feliz con sus piedras de Swarovski que se lo mostró a los brincos. Después le enseñó el vestido. Darío lo había mandado a hacer sin que ella se enterara. Escogió el modelo, las telas y el diseñador como si vistiera a una Barbie. El gesto le pareció muy sórdido a Renata. ¿Cómo no le había consultado antes? Elena no le dio importancia. Dijo que no hacía falta, que era una muestra de amor. Pero, si le decía que no, ¿qué iba a hacer con el vestido? Elena no la escuchó, prefirió seguir creyendo que su vida siempre sería rosado pantaleta.
Igual que en aquella época esta vez tampoco la escucha. Renata decide acompañarla porque la ve demasiado alterada para dejarla ir sola. Llegan en taxi. La casa queda a mitad de cuadra. En la calle solo hay un vecino barriendo la acera.
―¿Te das cuenta de que es una estupidez lo que estamos haciendo? ―le dice a Elena antes de que toque el timbre. Tiene la esperanza de que recapacite.
―Si quieres no entres. Yo no me voy de aquí sin verla.
Renata piensa que tal vez tiene razón, que le va a hacer bien desahogarse, alejar los fantasmas. Aun así no tiene ganas de escuchar las miserias que tendrán para decirse.
―Cruzo ―le dice.
Antes de que pueda moverse, Elena pulsa el timbre. No lo suelta hasta que abren. Renata ve salir a una mujer como de cincuenta, con unos jeans medio rotos, descalza. Supone que es la madre de la fulana, como la llama Elena.
―Te espero del otro lado…
Su voz se pierde en el silencio que se genera entre las dos mujeres. Elena es una guerrera; destrenzada, furiosa. Renata cruza la calle sin dejar de mirarlas. Los ojos grises de la mujer la acompañan hasta el portón del otro lado. Ve a Elena que empuja a la mujer y entra. Ninguna se preocupa por cerrar. El vecino no está, solo queda la escoba recostada de la pared.
Ahora las tres deben estar discutiendo en el fondo. Elena tal vez escupe insultos con su mejor voz de señora dolida. Quizá hasta llore, quién sabe. Por Darío es capaz de cualquier cosa. No tiene límites. Pasaron años antes de que aceptara que su matrimonio no era tan feliz como pretendía.
Renata recuerda las primeras marcas, insignificantes, apenas un moretón en el brazo, algún que otro insulto de sobremesa. Luego comenzaron las internaciones. Un día la encontró tirada en el baño con un cachete color hígado. Elena dijo que se había resbalado. Darío acababa de salir. Tuvo que llevarla ella misma a la emergencia.
El médico de guardia le diagnosticó una fisura en el pómulo. Elena insistió en que se había resbalado en el baño. Por supuesto, nadie le creyó. Una enfermera le llevó un folleto de ayuda a la mujer maltratada. Casi le da un ataque. Le gritó que era una imbécil y tiró el folleto a la basura. Darío apareció más tarde con un ramo de rosas, diciéndole “amor”, como si con eso le compusiera los huesos. Ese día Renata quiso que lo atropellara un camión.
Como no podía soportar la situación habló con Elena. La convenció de que le contara la verdad. Terminó enterándose de que Darío le había dado un pescozón. Uno solo, el primero, dijo llorando. Renata le aconsejó que lo dejara pero Elena se ofendió. No entendió razones. Le soltó un discurso sobre sus inconsistencias, sobre su desamor. ¿Cómo podía saber de qué iba la vida en pareja si tenía más de treinta y seguía viviendo sola? Ella sabía que Darío la quería. Solo le hacía falta un hijo, un varón, del que sentirse orgulloso.
Pasó el tiempo y el hijo nunca llegó. Elena estuvo internada un par de veces más, por lo menos que Renata se enterara. La última vez casi pierde un ojo. Darío volvió a aparecerse con flores. Renata se indignó tanto que lo paró en el pasillo. Le dijo que era un animal. Darío se rió en su cara. La sostuvo de un brazo, apretándola hasta hacerle doler. No te metas en lo que no te importa, le dijo sin dejar de sonreír.
Renata podía sentir la sangre latiéndole en la sien. Nunca le había gustado ese tipo. Habría sido feliz dándole una patada en las bolas y viéndolo revolcarse en el piso. Pero Elena salió a defenderlo. Se le colgó del cuello como una adolescente. Mejor es que te vayas, le dijo. Lo recordaba bien porque esa frase les amargó la amistad. No volvieron a verse. Hasta hoy, que cayó de nuevo en su trampa de niñita malcriada.
A través de la puerta medio abierta Renata ve salir disparado un jarrón que se estrella contra la calle. La madre de la fulana se asoma. Le grita que saque a la loca de su casa. Renata escucha el alboroto como un eco cavernoso. ¿Será posible que le toque hacer ese papelón? Mira al vecino que ha vuelto a salir y a los otros que abren las ventanas. Algo le dice que Marco Antonio Solís va a quedar ronco de tanto cantar esta noche. Suspira y cruza la calle. A pesar de que el papel de contenedora no le gusta, entra.
No necesita pasar más allá de la puerta. Elena ya viene saliendo. Tras ella, recortada como una sombra en un fondo blanco, está la otra, la amante que Renata no conoce pero que igual le da lástima. Elena se vuelve, le grita a la otra que es una puta. Está hecha una furia. Renata termina de sacarla casi de los pelos.
La madre de la fulana les cierra la puerta en la cara. Desde afuera, Elena le grita que es una cabrona alcahueta. Tiene los ojos desorbitados y la boca violeta. Si se queda más tiempo adentro quizás hasta espuma le saldría por la boca.
―¡Déjame! ―le dice a Renata cuando intenta calmarla.
―¿Qué coño te pasa, te volviste loca?
―¡Esta preñada la hija de puta!
La voz de Elena se quiebra. No puede parar los lagrimones. Renata está segura de que ese embarazo le duele más que cualquier pescozón. La deja soplarse los mocos. De pronto ha dejado de ser una guerrera, solo es ella, la muñeca. Renata siente el brazo de trapo apoyándose sobre su hombro. Se la lleva despacio, arrastrando los pies. Elena ha sido derrotada. Renata lo sabe. Se alegra.
[1] «Cántame, Marco Antonio» fue publicado originalmente en el libro Todas las mañanas un muerto (La Letra Eme, 2014).