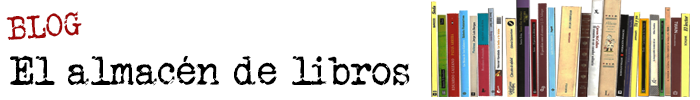ARROZ por Alejandra Kamiya

ARROZ
Hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos.
Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores.
A veces hasta almorzamos en silencio. Un silencio cómodo, liviano como el aire del que está hecho, y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos.
Algunas otras veces cuando hablamos, las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas.
Entre una y otra hacemos silencios largos: valles en los que pensamos como si anduviéramos.
Es sabido que las conversaciones y la música, están hechas también de sus silencios.
Elegimos un restaurant que es una casa antigua en San Telmo. Tiene un patio en el centro, un cuadrado de cielo propio, nubes diferentes todo el tiempo.
La conversación con mi padre avanza a un paso tranquilo, como en un paseo.
De repente, en medio de una frase, él dice, “… limpiar arroz…” y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve arriba y abajo como si golpeara algo contra el borde de la mesa.
Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas.
Sé que mi padre en sus manos debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. Busco en mi memoria los campos de arroz que ví en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes.
Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo, debe caer. Como pequeños frutos o semillas.
Así, viendo los gestos de mi padre, puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como miro cuadros impresionistas, sin buscar los detalles sino la luz, la idea. Como conozco los árboles de la vereda de mi casa, sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos en las ventanas.
Así converso con mi padre: segura y a tientas.
Él dice por ejemplo que este país es un niño, “200 años apenas”, y junto al niño yo veo a un Japón viejo, con manos en los que la piel cubre y descubre la forma de los huesos.
Si él se agarra la cabeza cuando dice que corrían por campos de té, yo sé que pasan aviones por el cielo que no veo y que bombardean.
Miramos el menú y elegimos platos que vamos a compartir. Mi padre nunca se acostumbró a comer un solo plato. Fue mi madre la que se acostumbró a preparar varios platos para cada comida.
Después hablamos de libros. Él está leyendo Las benevolas, un libro que lleva consigo a donde vaya.
Mi padre siempre lleva un libro y un diccionario con él.
A mí, que nací y me crié en Argentina, me da pereza buscar palabras en el diccionario. A él, no. El español de mi padre japonés es más vasto y más correcto que el mío.
Me cuenta que fue a hacerse unos estudios que le ordenó el médico y mientras esperaba leyó unas cuantas páginas.
“¿Qué estudios?”, le pregunto. “Una biopsia”, responde.
Tengo miedo, un miedo espeso. Siento lo que está al acecho, y una certidumbre parecida a la de que al día lo sucede la noche. Una especie de vértigo.
Todo lo que no pregunté en años vuelve a mí. Cada pregunta vuelve y trae otras. Quiero saber por qué mi padre eligió este país, este país niño. Quiero saber cómo fue el día en que mi padre supo que había comenzado la guerra, cómo fueron cada uno de los días que siguieron hasta el día en que llegó a esta tierra. Quiero saber cómo eran sus juguetes y su ropa, cómo era ir al colegio durante la guerra, cómo era el puerto de Buenos Aires en los sesenta, si le escribía cartas a mi abuela, qué decían. Quiero saber los colores, las palabras, el olor de la comida, las casas en las que vivió.
Una vez me contó que cuando recién había llegado, no se metía en la bañadera sino que se lavaba fuera de ella y sólo se sumergía en el agua cuando estaba limpio, porque ése es el modo en que se hace en Japón.
Como ésas quiero que me cuente más cosas. Muchas. Todas.
Quiero que me cuente cada día, para que no lo sople el tiempo. Tal vez para escribirlo: dejarlo agarrado con tinta a un papel para siempre.
¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera?
Busco por dentro, como si corriera perdida en este valle de silencio que se ha abierto de repente entre las palabras. Perderse en un lugar tan vasto se parece a un encierro.
Cuando dejo de buscar, veo la pregunta frente a mí como si me hubiese estado esperando.
Miro a mi padre y digo mi pregunta.
Él sonríe, toma un papel de entre las hojas de su libro y saca un lápiz negro del bolsillo del saco que lleva puesto.
Dibuja líneas muy juntas, algunas paralelas y otras que se entrecruzan. Luego otra, perpendicular y ondulada, que las corta cerca de un extremo. Son las plantas de arroz en el agua.
Después hace unos círculos muy pequeños en las puntas: los granos.
Me dice que se van llenando y vuelve a trazar las líneas pero en lugar de rectas, curvas en los extremos: las plantas cuando el arroz madura.
“Cuanto más lleno está uno, cuanto más educado es, más humilde debe ser”, dice. “Uno debe inclinarse como la planta de arroz por el peso de los granos”.
Luego extiende las manos y los brazos y los mueve paralelos al piso. “Se colocaban grandes telas sobre el campo”, dice.
Yo las imagino blancas, ondulándose apenas, como se mueve el agua cuando es mansa.
Él vuelve a poner las manos como si agarrara un pequeño atado y lo sacude como hizo antes, contra el borde de la mesa.
Ahora veo claramente, casi puedo tocar, los granos de arroz que se desprenden.
- 10 Preguntas a Alejandra Kamiya
- Comentario de Anahí Flores de «Los árboles caídos también son el bosque»